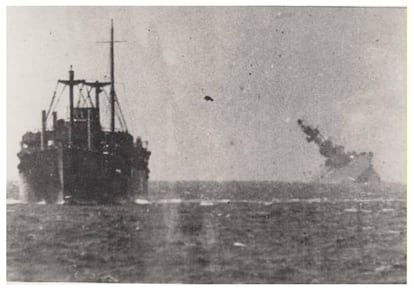El investigador francés Olivier Wieviorka publica en el 80º aniversario del final del conflicto ‘Historia total de la Segunda Guerra Mundial’
Cuando están a punto de cumplirse 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial —el 15 de agosto de 1945, con la rendición incondicional de Japón tras los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki—, poco a poco van desapareciendo aquellos que combatieron en ella. La época de los testigos está a punto de acabarse. El 21 de julio falleció, a los 102 años, Jake Larson, uno de los últimos veteranos del desembarco de Omaha el 6 de junio de 1944. Larson se había convertido en una estrella de TikTok, donde contaba sus experiencias durante la invasión de Europa, lo que refleja hasta qué punto el interés por el conflicto más sangriento de la historia nunca ha parado de crecer.
Los investigadores siguen estudiando cada rincón de la guerra que, entre 1939 y 1945, provocó entre 60 y 70 millones de muertos, borró del mapa ciudades enteras y durante la que los nazis llevaron a cabo el crimen de los crímenes, el Holocausto, el exterminio industrial de seis millones de judíos, contando en muchos casos con la complicidad de una parte de la población de los países ocupados. El historiador Antony Beevor la definió como “el mayor desastre provocado por el hombre”. Ochenta años después, todavía bastantes debates siguen abiertos y los investigadores continúan buscando respuestas.
Cuando están a punto de cumplirse 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial —el 15 de agosto de 1945, con la rendición incondicional de Japón tras los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki—, poco a poco van desapareciendo aquellos que combatieron en ella. La época de los testigos está a punto de acabarse. El 21 de julio falleció, a los 102 años, Jake Larson, uno de los últimos veteranos del desembarco de Omaha el 6 de junio de 1944. Larson se había convertido en una estrella de TikTok, donde contaba sus experiencias durante la invasión de Europa, lo que refleja hasta qué punto el interés por el conflicto más sangriento de la historia nunca ha parado de crecer.
Los investigadores siguen estudiando cada rincón de la guerra que, entre 1939 y 1945, provocó entre 60 y 70 millones de muertos, borró del mapa ciudades enteras y durante la que los nazis llevaron a cabo el crimen de los crímenes, el Holocausto, el exterminio industrial de seis millones de judíos, contando en muchos casos con la complicidad de una parte de la población de los países ocupados. El historiador Antony Beevor la definió como “el mayor desastre provocado por el hombre”. Ochenta años después, todavía bastantes debates siguen abiertos y los investigadores continúan buscando respuestas.
El historiador francés Olivier Wieviorka, de 65 años, profesor de l’École Normale Supérieure, acaba de publicar una Historia total de la Segunda Guerra Mundial (Crítica, traducción de David León Gómez), mil páginas que resumen un conflicto que cambió la configuración del planeta en medio de un sufrimiento difícil de medir e imposible de concebir. Como hicieron antes Beevor y Max Hastings, narrar en un solo libro, de forma amena y clara, los seis años más trágicos y desafiantes del siglo XX es una auténtica hazaña bélica.
La ciudad japonesa de Hiroshima destruida tras el bombardeo atómico de agosto de 1945. Universal History Archive (Universal Images Group via Getty Images)
En esta conversación, que tuvo lugar por videoconferencia a mediados de julio, el profesor Wieviorka respondió a algunas cuestiones que siguen abiertas en el debate académico y también avanzó alguna de sus tesis, que desafían ideas bastante asentadas sobre el conflicto.
Una de las cuestiones todavía abiertas es cuándo los Aliados ganaron la guerra o, mejor dicho, el momento en que la perdieron las potencias del Eje. “Podemos decir que, desde que la guerra relámpago fracasa ante Moscú en diciembre de 1941, Hitler ha perdido la guerra”, explica Wieviorka. “Alemania no tenía la capacidad para sostener una guerra larga. En el caso de Japón se puede matizar más. Si Japón no llega a atacar a EE UU y hubiese limitado sus ambiciones a un perímetro razonable —y son muchos síes—, hubiese podido lograr los objetivos que perseguía. Desde el momento en que, por un lado, ataca a EE UU y por el otro no pone límites a su expansión asiática, se enfrenta a la vez a una potencia industrial y militar de primer orden y, por otro, tiene un enorme territorio que administrar y proteger, con líneas de abastecimiento muy amplias, y eso no lo puede sostener. Podemos decir que la hubris [arrogancia] de Alemania y Japón fueron su perdición porque sus objetivos no estaban coordinados con sus medios”.

Tampoco está claro cuál fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial y por qué unas, como el Desembarco de Normandía de 1944, son recordadas de manera constante, y otras, como la batalla de tanques de Kursk, entre julio y agosto de 1943, no han llegado a entrar en la imaginación popular. “En una batalla, están los hechos militares; en ese sentido, Kursk es más importante que Stalingrado. Pero no solo existen las consecuencias militares, está además todo lo que sacude la imaginación y lo que permite identificarse con sus protagonistas. Desde ese punto de vista, Stalingrado es una batalla en la que el hombre está en el centro, todo dependió de los individuos, los rusos defienden Stalingrado casa a casa, calle a calle, hay actos individuales de valor, como los francotiradores. También ocurrieron cosas abominables, como los niños a los que los nazis obligan a buscar agua en el Volga y que los rusos matan fríamente. Hay cumbres del heroísmo y cumbres del horror. Sobre el Desembarco de Normandía, existe toda una dramaturgia de la batalla: ¿va a seguir el mal tiempo? ¿Van a morder los alemanes el anzuelo de que el desembarco sería en el Pas-de-Calais? También es popular porque es una historia feliz, no hay miles de muertos en las playas, las pérdidas son menos importantes y empieza la liberación de Francia. En las grandes batallas hay una dramaturgia que interesa a la opinión pública y batallas sin dramaturgia que no han llegado a la imaginación”.
Otro de los temas que siguen suscitando polémicas 80 años después del final del conflicto es la colaboración de los pueblos ocupados en el Holocausto. En algunos casos, como ocurrió en Polonia con el Gobierno ultraconservador, se llegó a aprobar una ley que amenazaba a los historiadores incluso con penas de cárcel por sostener algo sobre lo que existen incontestables pruebas documentales: que algunos ciudadanos denunciaron y mataron a judíos durante el conflicto, como ocurrió en muchos otros países, desde Holanda hasta los países Bálticos o Francia. “Sin la colaboración de un cierto número de individuos y de regímenes, el exterminio de los judíos europeos se hubiese producido, pero no hubiese alcanzado la misma amplitud. Cuando se produjeron fenómenos de movilización, impulsados por el aparato del Estado y apoyados por la población, como en Dinamarca, o espontáneos, como ocurrió en Francia e Italia, el número de muertos fue menor. La amplitud del exterminio se explica por la complicidad de los pueblos o de los gobiernos aliados del Tercer Reich”.
El historiador Olivier Wieviorka, en una imagen cedida por la editorial Crítica. Bruno Klein
Wieviorka dedica un capítulo de su libro al ejército regular alemán, la Wehrmacht, y tiene muy claro que el relato que se forjó durante la posguerra —que solo las SS cometieron atrocidades— tenía un sólido motivo político detrás —no se podía considerar enemigos a todos los alemanes que habían combatido para poder reconstruir la paz en Europa—, pero no se correspondía con la realidad. “Era más fácil para los alemanes admitir esa idea, que el mal fue cometido por las SS. Ese mito se rompe en 1994 con una exposición sobre los crímenes de la Wehrmacht. Los alemanes se dieron cuenta de que no era el ejército limpio que pensaban, sino que había participado en los crímenes de guerra, incluso en crímenes contra la humanidad”.
También sostiene otra tesis que puede parecer bastante chocante: la inmensa mayoría de los soldados no entraron en combate. “Imaginamos la Segunda Guerra Mundial como en las películas y en las películas tiene que haber acción, así que pensamos que se trató de un combate constante. Pero los combatientes fueron relativamente limitados. Se trataba de ejércitos modernos, en los que la logística y el apoyo tienen una importancia enorme con respecto a los combatientes. Incluso hoy, en el frente de Ucrania, no combate más que una parte, el resto llevan municiones, víveres, medicamentos. En la guerra moderna hay menos combatientes que, por ejemplo, en la Guerra de Secesión estadounidense, donde lucharon el 97% de los soldados. El otro elemento es que en las operaciones de combate solo lucha una parte, porque el resto son tropas de apoyo y de refresco, que no siempre combaten”.
 Soldados soviéticos durante la batalla de Stalingrado, en el invierno de 1942.
Sovfoto (Universal Images Group via Getty Images)
Soldados soviéticos durante la batalla de Stalingrado, en el invierno de 1942.
Sovfoto (Universal Images Group via Getty Images)
La Historia total de la Segunda Guerra Mundial es un libro complejo y, a la vez, sencillo de leer porque su narración no es solo cronológica, sino también temática. Está lleno de muerte y destrucción, de seres humanos capaces de lo mejor y de lo peor y entra en todos los charcos posibles. Sostiene, por ejemplo, que el racismo nazi que produjo el Holocausto no tiene parangón en la historia, pero explica que tampoco se puede olvidar que el racismo estaba institucionalizado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde los soldados negros casi no combatieron para que no pudiesen reclamar sus derechos al volver a casa. “El humo de los crematorios de Auschwitz no nos ha protegido contra los crímenes que están por venir”, escribe con lucidez al final de un ensayo que se publicó durante la guerra de Ucrania, pero antes del exterminio en Gaza. La última frase del libro es una cita de Primo Levi, el escritor italiano superviviente de la Shoah: “Si comprenderlo es imposible, es necesario conocerlo”. Que las preguntas sigan abiertas no significa que no haya que buscar respuestas incansablemente.