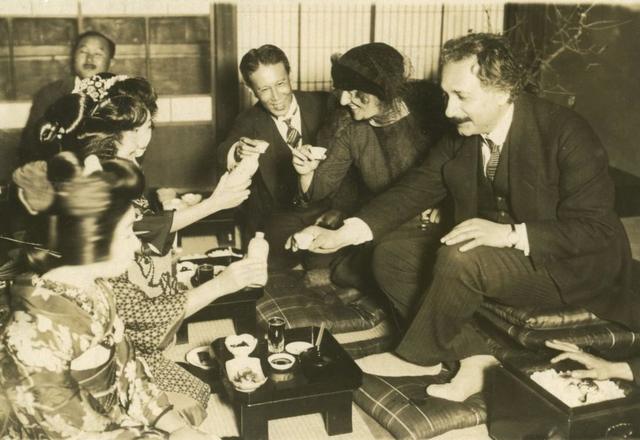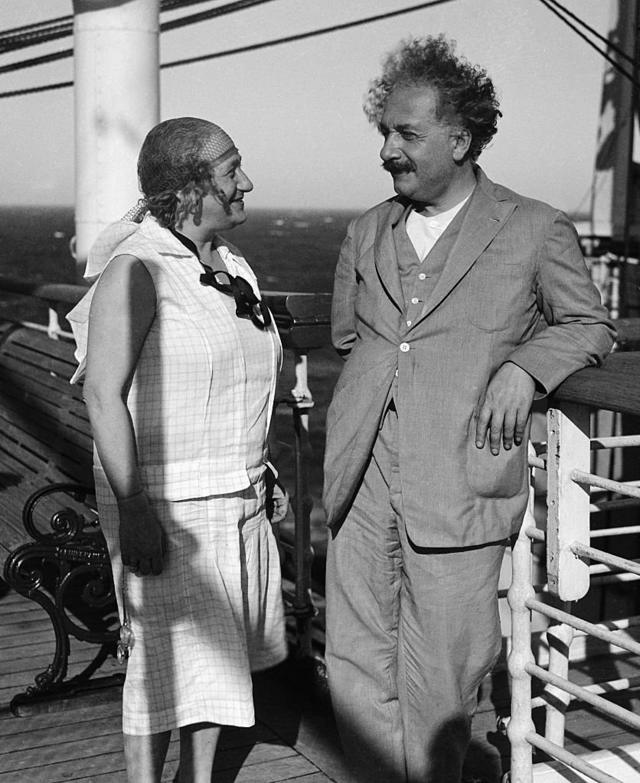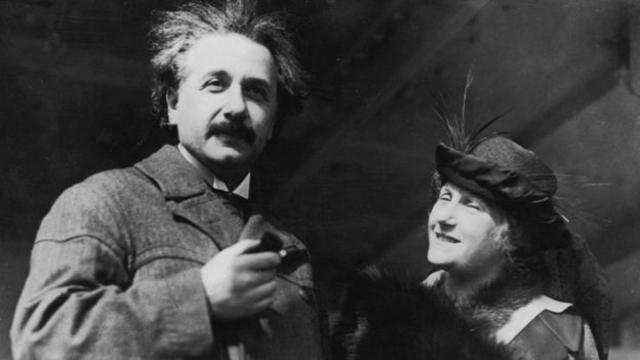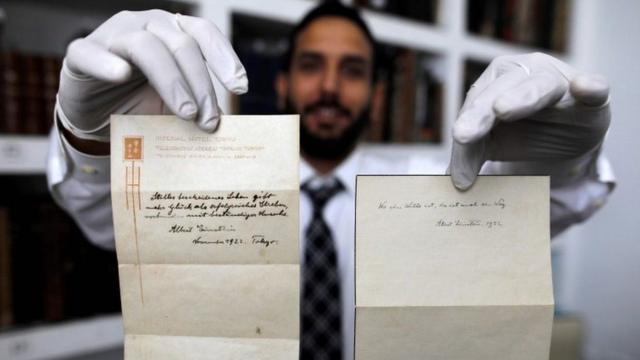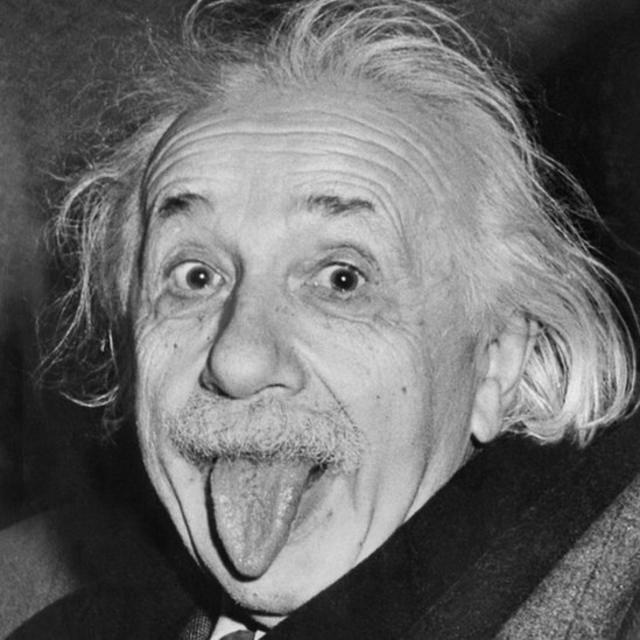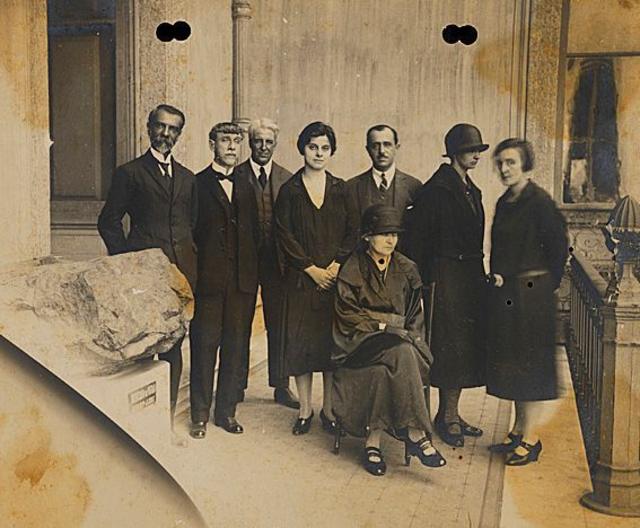El testamento de Alfred Nobel establece que el premio debe otorgarse a «la persona que hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz».
Lo primero que conviene destacar, es que el premio Nobel de la Paz no depende de la opinión pública ni de la retórica política internacional, sino del Comité Noruego del Nobel, que suele tomar sus decisiones en base a nominaciones formales presentadas por parlamentarios, académicos, diplomáticos o incluso ganadores previos del Nobel. Estas nominaciones no implican mérito automático, miles de candidatos son propuestos cada año.
Este año, hay 338 candidatos nominados para el Premio Nobel de la Paz 2025. El galardonado de 2025 se anunciará el próximo 10 de octubre.
El Comité Nobel prioriza la cohesión y la percepción global del premio. Y galardonar a una figura tan divisiva y confrontacional como Trump, cuyos «logros de paz» son cuestionados y empañados por una larga lista de controversias y políticas agresivas, sería un riesgo enorme para el comité Nobel, concederle el premio al emperador Trump.
Durante su presidencia, el dictador emperador Trump, se presentó como un “negociador nato”, capaz incluso de prometer que resolvería la guerra en Ucrania en 24 horas y hasta ahora nada. Sin embargo, su mandato ha estado marcado por un firme apoyo al gobierno sionista genocida israelí, recientemente en la ONU ha vuelto a amenazar a Venezuela, para instalar un gobierno títere pro EE.UU y saquear los recursos naturales del país caribeño. También con acciones de fuerza y amenazas pretende recuperar la base de Bagram (Afganistán), ha incrementado la venta de armas a nivel global, sus críticos lo ven más cercano a un dictador, líder autoritario que a un pacifista. En ese sentido, sus acciones distan mucho de los ideales que justifican un Nobel de la Paz.
El Premio Nobel de la Paz no es solo un reconocimiento, es también un mensaje. Galardonar a Donald Trump, sería una señal de que la confrontación sistemática, el desprecio por el multilateralismo (evidenciado con el retiro de acuerdos como el de París o la OMS), y la retórica belicista son caminos válidos hacia la paz. El Comité Noruego, de tradición liberal y multilateralista, jamás avalaría semejante brutalidad.
El premio suele ir a figuras que, independientemente de su historial, representan en un momento dado un símbolo de unidad o un avance claro hacia la paz global. La figura de Trump representa la polarización y la confrontación, es cómplice del genocidio sionistas en Gaza, desata la persecución contra los inmigrantes latinos, lo que va en contra del espíritu simbólico y de los derechos humanos que el comité suele buscar en los galardoneados.
Ahora la decisión sin precedentes de Trump de bombardear los sitios nucleares de Irán (22 junio 2025), uniéndose directamente al ataque aéreo del sionismo Israelí, no consagran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser galardonado con el Nobel, pues ese acto fue una «grave violación» a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
El emperador Donald Trump, tiene un país altamente polarizado y al borde de la guerra civil, con recesión económica, ha desatado la “casa de brujas” contra los inmigrantes de origen latino sin respetar sus DDHH, amenaza con hacerse por la fuerza de los recursos naturales de Groenlandia. Con el cuento de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, recientemente ha amenazado con invadir Venezuela, Colombia, México y otros países de la región. Trump ha declarado que cualquier figura política o de otros ámbitos o país que se oponga a sus políticas devastadora, es su enemigo y por ende de los EE. UU.
Los múltiples señalamientos, además, sobre su conducta personal, como acoso sexual y pedofilia, dado a conocer por medios de prensa de su propio país y sus vínculos con Epstein, las presiones y amenazas a sus aliados (UE) y políticas de confrontación dañan su credibilidad como figura «pacificadora». De allí que la a trayectoria del mandatario estadounidense no encaja con los criterios habituales del Nobel de la Paz. Sus amenazas y políticas agresivas muestran más inclinación hacia los conflicto, la confrontación y el uso de la fuerza (militar, económica, diplomática) que hacia una estrategia sostenida de construcción de una verdadera paz.
Muchos observadores interpretan sus gestos hacia la paz como instrumentos de imagen, publicitario o intereses estratégicos, más que como un compromiso real y genuino con la paz mundial y los derechos humanos. De ahí que resulte difícil aceptar sin cuestionamiento su aspiración al Nobel, pues Trump representa a un Imperio en decadencia y toda la barbarie de un sistema capitalista que se encuentra en fase terminal.
La pregunta que surge es…podría obtenerlo? No es imposible, hay antecedentes de que producto de las presiones políticas, el Comité Nobel, ha laureados personajes muy controvertidos (Obama, Kissinger, Roosevelt). Ahora que Trump obtuviera dicho premio, sería visto por gran parte del mundo como un galardón profundamente cuestionable y contradictorio con el espíritu del premio, que no enaltecería a la organización del premio Nobel, si este le fuera concedido al emperador Trump.
Ahora el premio perdería aún más credibilidad, pues confirmaría la percepción de que no se concede por méritos éticos reales sino por presiones geopolíticas. El Nobel ya ha sido criticado por premiar a líderes en medio de guerras, pero con Trump, figura controvertida y altamente polarizante, el descrédito del premio Nobel podría ser mucho mayor.
Incluso muchos que no son enemigos radicales de Trump cuestionarían la incoherencia de otorgarle el Nobel en medio de acusaciones judiciales, escándalos diversos y divisiones internas.
Finalmente, si se impone la cordura, es altamente improbable que gane el Nobel en 2025. En definitiva, el galardón oscila entre la grandeza de quienes lo merecen y la polémica de quienes lo reciben bajo la sombra de las presiones políticas. La pregunta es inevitable: ¿se estará premiando la paz… o la barbarie de todo lo que representa Trump?