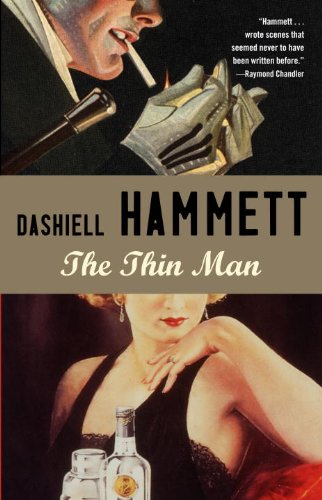Nora ofrece una mezcla peculiar de lealtad y espíritu crítico, de inteligencia y compasión, de sensibilidad y súbita ingenuidad, de frivolidad social y generosidad, de radicalidad en los certeros juicios, de máxima apertura… A Lillian Hellman le explicó Hammett que había construido a Nora sobre su modelo, que Nora era ella. Ambos formaron una singular pareja durante treinta y un años, desde la juventud de ella hasta la muerte de él. La obra de Hellman (1905-1984), sus “comedias airadas” –una docena de obras de teatro y otros tantos guiones para películas–, supone un nudo tenso del arte dramático contemporáneo, vigente aún en variedad de adaptaciones y versiones. Sin embargo, su nombre, por esas cosas del periodismo y de la historia, quedó sobre todo vinculado a su declaración en 1952 ante el Comité de Actividades Antiamericanas, el órgano principal del macartismo y su caza de brujas.
De aquel trance, se retuvo en especial una frase de Hellman: “No puedo recortar mi conciencia para ajustarla a la moda de este año”. Pero hay alguna quizá más precisa: “La verdad lo convertía a uno en traidor como a menudo sucede en tiempos de canallas”. Y tituló Tiempo de canallas su relato de los hechos. Hechos que descubren una raíz de fascismo inscrita en el aparato de estado de las democracias: la persecución de la libertad de ideas, la promoción de las delaciones, la represión judicial, social y económica contra los disidentes… y todo ello en el país que entonces acuñaba orgulloso la etiqueta de cabeza del mundo libre. Repasar de vez en cuando aquel momento, junto a episodios europeos coetáneos y posteriores, valdría para conocer mejor el mundo que habitamos. Hellman, que no tuvo una militancia política como tal, fue, igual que muchos otros intelectuales y artistas, investigada, incluida en la lista negra, forzada a vender sus propiedades para sobrevivir, limitada en sus derechos y sus retribuciones, difamada, acosada. Y supo ver el momento clave que le tocaba, la oportunidad de dar un giro a la situación; por encima de las frases, eso definió su actitud: aceptó declarar sobre sí misma, responder a todas las preguntas, sin acogerse al derecho constitucional a no hacerlo (como era la práctica de quienes no cedían), con la única condición de no declarar sobre otros. Ese modo de asumir la propia dignidad y señalar el núcleo de la vergüenza desconcertó al Comité y obtuvo una sorprendente cascada de apoyos en la prensa hasta entonces enmudecida. Debía realizar una lectura en Nueva York a los pocos días, dentro de una ópera basada en un texto suyo, y la multitud asistente la aclamó, ante su perplejidad, como pocas veces se había visto.
Sin embargo, y aun valorando su posición cívica como merece, mi aprecio por Hellman siempre se ha debido a su obra. La leí con asiduidad a mediados, creo, de los ochenta, y la relectura de ahora ha revivido sin merma la intensidad y la emoción que recordaba. Y no ya sus notables piezas dramáticas, sino los volúmenes de sus memorias son los que encuentro excepcionales. En ellos –Una mujer inacabada, Pentimento, Tiempo de canallas, Quizás– está el friso vívido de una época cuya estela llega hasta aquí: las imágenes del Sur, donde nació y creció, de su economía sustentada en el racismo y de las formas de este en lo cotidiano, el mundo efervescente e industrial del Hollywood clásico, una extraña bohemia adinerada, los ríos de alcohol, los viajes emblemáticos a la guerra de España y al frente ruso de la segunda Guerra Mundial, la vida en la granja que pudo comprar con el éxito de The little foxes y que tuvo que vender al empezar los cincuenta; y los innúmeros personajes: Dorothy Parker, las memorables mujeres negras, su amiga Julia (que en el cine –Julia, 1970– fue Vanessa Redgrave), Eisenstein, el mafioso Costello, Samuel Goldwin y William Wyler, las cambiantes luces que recaen sobre Hemingway, Faulkner y Fitzgerald… Pero todo ello sería anecdótico si no se insertara en la trama de un inclemente y especialísimo autoanálisis: “mi padre dijo una vez que yo vivía dentro de un interrogante”.
El eje de tal pregunta continua es lo que ella llama “mi carácter” –“tengo un carácter irascible, que se despierta en los momentos más insólitos por las razones más insólitas, y que, una vez despertado, se encuentra fuera de mi dominio”–, algo que percibe como lo más íntimo y que también se contempla desde un exterior, que se conoce muy bien pero no se llega a entender nunca, un pulso permanente tanto con el mundo como con la propia conciencia: “a los 16 años me rebelaba abiertamente contra casi todo. Sabía que las semillas de la rebelión eran dispersas y carentes de objetivo en una naturaleza con unas ansias locas de acabar con algo, lo que fuera, y encontrar algo distinto, y poseía suficiente sentido común para comprender que si era demasiado orgullosa, demasiado sensible y demasiado osada se debía a que era tímida y estaba asustada”. Y el núcleo de ese carácter se revela, como todo lo constitutivo, casi incomunicable. Aunque este constante salir de sí, y su correlato de querer saber, generan una forma de lengua privada que, en el cuerpo de la escritura, se vuelve pasión del lector.
La capacidad de indignación, el impulso negativo –dirigido a menudo contra sí misma– y violento, las oscuras e irrompibles fidelidades, el rechazo de la hipocresía y la falsedad, la sensación de que cada instante está vivo…, no sé si podrían componer un proyecto de vida, pero aparecen como su afirmación intransigente. Con su aguda percepción y su permanente malestar, estas memorias proponen el valeroso relato de la dificultad para alcanzar una verdadera madurez personal, y de los extraños vínculos con esa dificultad que mantiene la lucidez. La de comprender que la energía invertida en perseguir una verdad, en encontrar un sentido, quizá obedeciese a un mito que la distraía de sí misma y dejaba a la persona inacabada. Y saber mostrarlo.
Lillian Hellman consideraba que su “rebelión contra el sentimentalismo” era generacional y “había nacido de la aversión al fingimiento”. Y es cierto que este rechazo está también, por ejemplo, en Dorothy Parker –que fue su mejor amiga durante varias décadas–, por más que sus sutiles cuentos chejovianos fueran tan contenidos, de ira tan ensordecida. Lo que Hellman aporta es una capacidad especial para expresar los sentimientos como pensamientos, como formas de conciencia, dándoles a unos y otros una movilidad que solo se decanta en hechos, en objetos, en situaciones. El poder del detalle, un memorable arte del punctum, determina esta escritura, y permite decirlo todo sin nada explicitar. La vemos subir en Madrid a un piso recién bombardeado, retener todos los detalles de lo cotidiano interrumpido como si los absorbiera –un plato de ensalada, un libro en francés abierto, una tabla de planchar caída con una falda aún encima–, hundirse entre los cascotes de los pocos peldaños que quedaban en pie… Y conservar para toda la vida dos botellitas de porcelana con rosas pintadas, y el retrato de una muchacha, que recogió allí. Su escritura, su conciencia es indistinta de las cosas. Y permanecen activas en el papel hasta el límite. Pero esos viajes como sin red –así, la travesía de Siberia en un avión lentísimo, sin asientos ni calefacción, con una neumonía aguda, sin saber ruso– solo cobran peso por el mundo real que los atraviesa, la gente normal, la que no tiene nombre y lleva consigo sus enseres, sus afectos y su dolor. Eso es lo que opera el difícil tránsito entre la sociedad bohemia y la disensión, lo que proporciona la materia de una rebeldía incesante y sin programa.
En este mordisco de realidad viene inevitablemente el tacto, el peso del tiempo. Es la sensación que se objetiva en lágrimas al descender sobre el aeropuerto de Moscú veintidós años después de la estancia durante la guerra. Lo irrecuperable no es solo lo que se vivió, sino quien lo vivió. El pasaje inicial de Pentimento recuerda el significado de este término técnico: “La antigua pintura al óleo, al correr del tiempo, en ocasiones pasa a ser transparente. Cuando esto sucede, es posible, en algunos cuadros, ver los trazos originales: aparecerá un árbol a través del vestido de una mujer, un niño abre paso a un perro, un barco grande ya no se ve en un mar abierto […]. Esto es cuanto quiero decir respecto a la gente en este libro. Ahora la pintura ha envejecido… y he querido ver lo que fue para mí una vez, lo que es para mí ahora”. Así, hay escritores –Elías Canetti, Lorenzo García Vega– que encuentran en las memorias el núcleo de su escritura, en vez de asumirlas como un género, de incorporar un marco y unas reglas; Lillian Hellman es de ellos, de quienes encienden la vida en su vida. No reconstruye una biografía, se mueve a saltos, atrás y adelante, con la implicación de una lógica personal en las historias y los personajes, sin cronología ni aparente estructura. En la evidencia de sus sentimientos-pensamiento, botellitas de porcelana. Con un habla propia, perceptible en su no cerrar el relato, en la arbitrariedad y potencia de las emociones que señalan la exterioridad de un sentido: “lo que jamás recordamos o jamás supimos de nosotros mismos suele ser lo más importante”. Y así desemboca en Quizás, donde persigue a un personaje fantasmagórico, una vieja amiga de huellas borradas, de la que a cada paso se va desmintiendo todo lo sabido y vivido: un dinámico ensayo sobre el desconcierto acerca de la memoria y de la propia realidad, narrando y suspendiendo en la indefinición, afirmando y negando a la par. Es un libro de 1980 y algo en él retrata también, con voz cristalina y mirada sabiamente borrosa, el temblor de la vejez.
Vuelve ahí el antiguo tema de la balanza, los pesos y contrapesos de los ritmos y necesidades de cada día, y también la imagen de sus platillos arrojados a la cuneta, oxidados. El cotejo entre el cambio de vida y el cambio de la vida, como dos pulsiones radicales y no sé si ajenas. Tan presente todo ello en la escritura de Hellman, me lleva a evocar aquella cápsula narrativa que Hammett escondió en medio de El halcón maltés. Un personaje está a punto de ser aplastado por un tablón que cae de pronto sobre la acera, y entonces reacciona abandonándolo de golpe todo: su familia, esposa e hijos, su trabajo, su ciudad, sus rutinas y seguridades. Y años después será encontrado en otra ciudad, haciendo de nuevo el mismo tipo de vida, con otra familia, otro trabajo, idénticas rutinas. Hammett publica la novela en 1929, pero dice que estos hechos habían ocurrido en 1922. A finales de este año, apareció “Qué bonita estampa”, un cuento de Dorothy Parker, cuyo protagonista –un empleado, con casa y jardín, mujer e hija– ha leído en una revista la historia de un hombre como él, de hábitos arraigados y exactos, a quien un día al poner el pie en el andén de la estación, bajando del cotidiano tren, se le oye decir: “¡Qué demonios!”, y se le ve marchar en dirección contraria, desaparecer. Mientras poda el jardín, el personaje de Parker no cesa de imaginar, con lujo de detalles, el momento en que él diría también: “¡Qué demonios!”. Tal vez Hammett y Parker vieron la misma revista, o Hammett leyó el cuento de ella. Pero igualmente pudieron imaginarlo por separado: las memorias de Lillian Hellman, tan próxima a los dos, están llenas de ese vértigo –“unas ansias locas de acabar con algo, lo que fuera, y encontrar algo distinto”–, de personajes que quiebran su trayectoria, que se niegan de pronto a sí mismos y para siempre, de papeles que nunca se dan por asumidos de manera definitiva. Cambiar la vida, el pensamiento de la rebeldía. Cambiar de vida, el sentimiento de sí.
Lecturas.–
Lillian Hellman, Una mujer con atributos. Barcelona, Lumen, 2014. Incluye: Una mujer inacabada, traducción de Mireia Bofill (1979), y Pentimento, traducción de Marta Pessarrodona (1979).
–– Tiempo de canallas. Traducción de Rosario Ferré. México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
–– Quizás. Un relato. Traducción de Felipe Garrido. México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
–– La loba (The Little Foxes). Versión de Ernesto Caballero. Traducción de Ana Riera. Madrid, Centro Dramático Nacional, 2012.
--Dashiell Hammett, El hombre delgado. Traducción de Fernando Calleja. Madrid, Alianza, 1985(5ª).
–– El halcón maltés. Traducción de Fernando Calleja. Madrid, Alianza, 1985 (7ª).
--Dorothy Parker, Narrativa completa. Traducción de Jordi Fibla, Celia Filipetto, Carmen Francí e Isabel Núñez. Barcelona, Debolsillo, Penguin Random House, 2011.