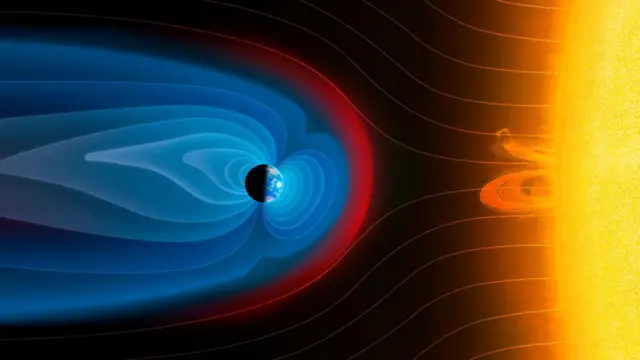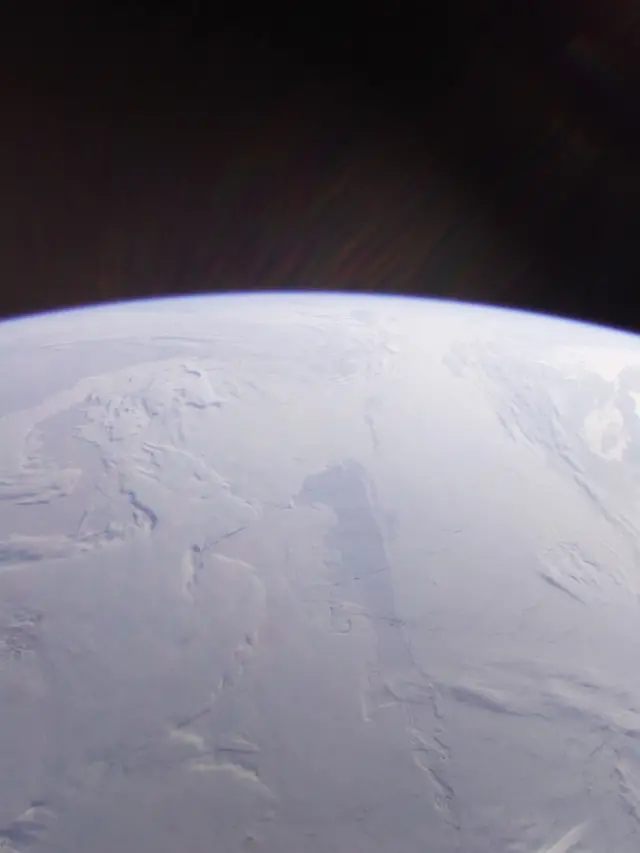_- Hace 415 años, en 1609, comenzó a perpetrarse una página negra de la historia de España, menos publicitada que la expulsión de los judíos pero con similares efectos devastadores en la sociedad y la economía.
Seguimos en la España del siglo XVII, el Siglo de Oro de los creadores, de oro molido para una minoría de privilegiados y de oropel para la inmensa, sufrida mayoría. Tras las deslumbrantes bambalinas literarias, artísticas, científicas reina el orden bien entendido: es una de esas épocas de extremada corrupción a que tan aficionadas son, históricamente, las élites de la sociedad española.
La corte de Felipe III, ‘el Piadoso’, está dominada por su valido: Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia –recompensados sus oficios por el monarca con el ducado de Lerma y grandeza de España–, un águila en el tráfico de influencias, los sobornos, la venta de cargos públicos y, sobre todo, santo (o diabólico) patrón honorario del Colegio Oficial de Especuladores Inmobiliarios de España.
Hasta 1561, la corte de Castilla había sido, como en muchos otros países europeos, itinerante, es decir, se establecía en la ciudad donde se celebrara la convocatoria a Cortes Generales. Los planes unificadores de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón eligieron Castilla por no ser, paradójicamente, tan centralista como Aragón y su nieto Carlos V y bisnieto Felipe II mantuvieron la tradición, aunque designaran Toledo como residencia personal. En 1561, Felipe II se trasladó a Madrid, por ser ciudad fortificada por los fundadores árabes, disponer de un alcázar acondicionado por su padre, estar alejada de los centros de poder y presión de los grandes aristócratas y eclesiásticos y tener un clima apropiado para la frágil salud de su tercera esposa, Isabel de Valois. Y aunque las Cortes generales siguieron migrando por Castilla –Toledo, Aranjuez, Ocaña, Ávila, Medina del Campo, Segovia, incluso Madrid y Valladolid, que las albergó 45 veces a lo largo de la historia–, con el tiempo se convirtió en capital del imperio español.
En 1601, Lerma convence al rey, un indolente entregado a la caza, a su pasión por las artes y a sus rezos compulsivos, de la conveniencia de trasladar la capital del reino de Madrid a Valladolid, a pesar de las inútiles protestas, fiestas y rogativas de la nobleza, los comerciantes y el pueblo madrileño para que no lo hiciera. Cuando cortesanos y funcionarios llegaron a Valladolid con intención de comprar fincas para sus nuevas casas y palacios se encontraron con que el dueño de todo no era otro sino el duque de Lerma, que se había dedicado con anterioridad a comprar fincas e inmuebles vallisoletanos a un precio ridículo y ahora las vendía a precio de oro. El mismo rey estuvo un tiempo sin palacio propio, hasta que el duque le vendió el de Benavente, que él mismo había comprado meses antes. Además, Lerma quería alejar al rey de la influencia de su madre, María de Austria, recluida en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, enemiga de las trapacerías del valido. Fallecida ésta, Lerma, que había hecho la operación inversa, comprando a la baja en el deprimido mercado inmobiliario madrileño, y cobrando exacciones a los comerciantes, convenció nuevamente al monarca de devolver la capitalidad a su sitio en 1609.
Con la muerte de Felipe III y el cambio de valido, los enemigos de Lerma hicieron limpieza y sacaron a la luz los delitos y las fortunas ilícitas de los anteriores mandamases, lo que llevó a juicio en 1619 a Lerma y a su hombre de confianza, Rodrigo Calderón, quien terminó siendo ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid en 1621. Pero no pudieron juzgar al duque, ya que se adelantó jugando hábilmente una carta que le salvaría la vida: solicitó al papa Pablo V que lo nombrara cardenal, lo que suponía que sólo el Sumo Pontífice podía juzgarle y, por consiguiente, eludir la justicia del nuevo rey, Felipe IV, quien, además, estaba obligado a rendirle pleitesía como alto representante de Cristo en la tierra, ya saben. El papa, que le debía de deber algún señalado favor, accedió en 1618 a la petición y le concedió el capelo cardenalicio. Ante este hecho, se hizo famosa en la corte una coplilla de Juan de Tassis, conde de Villamediana:
Para no morir ahorcado,
el mayor ladrón de España
se viste de colorado.
Lo dicho: un águila.
Aunque, cardenal y todo, finalmente, cayó, y tras vestirse de colorado, Felipe III lo desterró a su mayorazgo de Lerma y en agosto de 1624 fue condenado a devolver al reino más de un millón de ducados, unos 200 millones de euros actuales y entonces, una quinta parte de las rentas anuales de la corona.
De las honrosas capitulaciones a la persecución
Pero mucho antes de su caída, todavía le quedaba otro negocio indigno: la expulsión de los moriscos: 300.000 españoles que dejaron atrás unas 100.000 viviendas, tierras, negocios, riquezas…
Hace 415 años, el 4 de agosto de 1609, Felipe III, tras haber obtenido Lerma la unanimidad del Consejo de Estado, firmó la orden para expulsar a los moriscos de España y de todos los territorios de la Corona y con ella se consuma otro de los feroces episodios de la historia de “este país de todos los demonios”, como lo llamó el poeta Jaime Gil de Biedma.
Hubo antecedentes, unos provechosos para las arcas de la corona y de la Iglesia, la expulsión de los judíos en 1492, y otros para el reino de Cristo en España, las conversiones masivas de moriscos para huir del exterminio en que estaban empeñados sujetos como san Vicente Ferrer y el canciller de Castilla y obispo de Burgos Pablo de Santa María –el judío converso Salomón ha Levi, que había sido gran rabino de Castilla–, pero, al contrario que los judíos –’pueblo deicida’, acaparadores de bienes, recaudadores de impuestos, etcétera–, con los moriscos no había ninguna animadversión popular. De hecho, durante la llamada ‘Reconquista’ –término en discusión por la historiografía moderna–, los conquistadores cristianos habían observado en el camino de vuelta los mismos términos que habían establecido los conquistadores andalusíes en el camino de ida: respeto de la religión, costumbres, derecho del pueblo conquistado, que sólo estaba obligado, si no se convertía a la religión del conquistador, de satisfacer impuestos personales y territoriales.
De hecho, las rebeliones mudéjares (musulmanes no bautizados) y moriscas (musulmanes bautizados) de los reinados de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II, obedecieron a deshonrar, impulsados por integristas intolerantes como Tomás de Torquemada y el cardenal Cisneros, las capitulaciones firmadas en 1591 por Isabel y Fernando con Boabdil el Chico para la rendición del reino de Granada.
Judíos y musulmanes de los reinos ibéricos, pronto: de España, estaban presos en un círculo infernal: mientras conservaran su creencia estaban a salvo de la feroz Inquisición, que, como pareciera natural, sólo tenía potestad sobre los creyentes en la “Verdadera Fe de Cristo”. Pero si no se convertían, eran expulsados, perdían todos los bienes que no pudieran transportar y no podían sacar oro, plata ni monedas ni joyas. Y si se convertían, se convertían en cristianos nuevos, carne de cárcel, de hoguera, de expolio…, en víctimas de la feroz Inquisición. Desde que en 1499 cambia la política religiosa en Granada, las acciones contra los moriscos se suceden cada año a lo largo de todo el siglo XVI hasta desembocar en la expulsión definitiva.
El 22 de septiembre de 1609 se dio a los moriscos de Valencia, por donde empezó la expulsión –la comunidad morisca valenciana constituía un tercio de la población–, un plazo de tres días para embarcar –obligándolos a pagar el pasaje en navíos de la flota de Flandes– “y que se echen en Berbería” con los bienes muebles que pudieran acarrear, “sin que reciban mal tratamiento, ni molestias en sus personas, ni lo que llevaren, de obra, ni de palabra”, advirtiendo que si cumplidos los tres días fueran encontrados por los caminos u otros lugares “pueda cualquier persona sin incurrir en pena alguna prenderle, y desvalijarle, entregándole al Justicia del lugar más cercano; y si se defendiere, le pueda matar”. Felipe III decía en su orden real que adoptaba el “remedio a que en conciencia estaba obligado, para aplacar a nuestro Señor que tan ofendido está desta gente”…
Apaciguar al Señor era, pues, lo principal para los católicos delincuentes; llenarse las faltriqueras –por tercios: la corona, la Iglesia y la Inquisición, descontando las prebendas y lo que se pegara a las manos de los intermediarios–, efecto colateral no buscado. El Consejo de Estado, presidido por Lerma, se oponía a la expulsión por las graves consecuencias económicas y para el desarrollo del país que supondría –en la memoria seguía presente la nefasta experiencia de la expulsión de los judíos– y argüían, razonablemente, que la falta de integración de los moriscos era culpa de “los señores”, que “se aprovechan de ellos” y los mantenían en condiciones extremas de pobreza, y puesto que se mandaban misioneros a evangelizar China y Japón, con más razón habían de emplearse en hacerlo con los moriscos españoles. Prejuicios que desaparecieron en cuanto les aseguraron a Lerma y sus secuaces que recibirían las tierras y casas de los expulsados para resarcirles de la pérdida de mano de obra tan barata como disfrutaban.
Ya se lo preguntaba el conde de Villamediana:
Cien mil moriscos salieron
y cien mil casas dejaron;
las haciendas que se hallaron,
¿en qué se distribuyeron?
La expulsión continuó en Andalucía, Extremadura y el resto de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón –donde una sexta parte de la población era morisca– y el Reino de Murcia y, finalmente, en 1613, el incombustible valle murciano de Ricote, también llamado Valle Morisco. Miles de moriscos, ya verdaderamente cristianizados, prefirieron exiliarse en Europa antes de que los “echaran” en países de Berbería, con cuya fe nada tenían que ver, aunque sí con sus costumbres.
Puede hablarse de una verdadera guerra civil continuada donde todas las víctimas siempre, como siempre, las pusieran los mismos y del mismo lado. ¿Cuántos de esos moriscos expulsados no tendrían entre sus ancestros cristianos tan viejos como los cristianos viejos y que de grado o por fuerza hubieron de convertirse al islam siglos antes? Sin olvidar, dice la historiadora Kim Pérez Fernández-Fígares, de la Universidad de Granada, que “Hacia 1150, la población mozárabe [cristianos en la España musulmana] del centro de la Península se acrecentó cuando llegó una nueva oleada, en un impresionante vaivén: muchos descendientes de los que habían sido deportados por los almohades a Marruecos, un siglo antes (la primera expulsión de la historia de la Península, esta vez contra cristianos y hebreos) retornaron a la tierra de sus padres y se establecieron en el Reino de Toledo: muchos miles de guerreros y peones cristianos atravesaron el mar y vinieron a Toledo”.
Las ‘soluciones finales’
Y parece que aún hay que dar gracias a que el rey exterminador fuera ‘el Piadoso’, a pesar de la crueldad de las medidas que acompañaron a la Real Orden: solo seis familias de cada cien fueron autorizadas a quedarse –¿puede dudarse de qué 6% sería sino de la minoría poderosa de la comunidad musulmana?–. También podrían quedarse quienes, a criterio del funcionario verdugo, demostraran su auténtico cristianismo, además de mujeres casadas con cristianos viejos y niños menores de seis años, para ser adoptados por cristianos viejos para, claro está, ser esclavos y esclavas.
Pero gracias, porque –desde el reinado de Felipe II que ya había decretado en 1571 la expulsión de los moriscos del reino de Granada tras la rebelión de las Alpujarras y su deportación a diversas zonas de la península– las medidas propuestas por los cristianísimos inductores de la exterminación no tenían nada que envidiar a las que, siglos después, implementarán los nazis para perpetrar la Shoah genocida contra los judíos europeos: Martín de Salvatierra, obispo de Segorbe, propuso castrar a los varones y deportar a todos a Terranova y un doctor Fidalgo, prior de la orden de Calatrava, que se los pusiera en altamar en barcos sin aparejos y barrenados, a lo el duque de Alba de turno añadió que con explosivos…
Las cosas son así: como ya es normal en el país de las dos Españas, hay dos bandos, pero el tolerante de los humanistas frente al de las bestias descrito, el intolerante, no deja de ser también estremecedor: el humanista Pedro de Valencia (Zafra, Badajoz, 1555-1620) llama españoles a los moriscos y dice, además, que lo parecen –lo que es decir la pura verdad– y si figura en el bando de los tolerantes es sólo –y ya vemos que no es poco– porque de las ocho soluciones finales para la cuestión morisca de su Tratado acerca de los moriscos descarta, no sin analizarlas, la muerte, la escisión o amputación, la cautividad y la expulsión y, en cambio, recomienda la dispersión, la conversión, la permixtión o mezcla y la sujeción.
Un dominico integrista, el valenciano Jaime Bleda, que consagró su vida, decía, a “la total ruina del Imperio Mahometano y la restauración del Imperio Romano”, fue un persecutor indesmayable de los moriscos españoles ante el papado de León XI y la corte de Felipe II –ignorado por ambos por su enloquecido extremismo (no así en su pueblo, Algemesí, cuyos ayuntamientos, de derecha e izquierda, mantienen una calle en honor de su Barrabás local, la única de Valencia)–. Pero en los sucesores, el papa Pablo V y el rey Felipe III y su apéndice Lerma, encontró oídos a su obsesión y financiación para escribir su Crónica de los Moros de España (1618), ocho tomos destinados al Vaticano, en la que describe a los moriscos como “(…) muy amigos de burlerías, cuentos y novelas. Y sobre todo amicíssimos de bayles, danças, solaces, cantarzillos, alvadas, passeos de huertas y fuentes, y de todos los entretenimientos bestiales, en los que con descompuesto griterío y gritería suelen yr los moços villanos vozinglando por las calles. Tienen comúnmente gaytas y dulçainas, laúdes, sonajas, adufes. Vanagloriánse de baylones, corredores de toros, y de otros hechos semejantes de gañanes”.
Eso, lo bueno. Lo malo, “(…) capitanes, maestros y autores de los más excesivos crímenes, y más perjudiciales, a la república cristiana, de sacrílegos blasfemos, homicidas, falsarios, hechiceros, ladrones, herejes, apóstatas, promotores y ejecutores de toda maldad (…) derriban, y hacen pedaços las cruces de los caminos: que jamás confiesan, ni comulgan, ni reciben la confirmación ni la extrema Unción: que hacen mofa, y escarnio del Santísimo Sacramento del altar, con mil actos hereticales, todos los domingos y fiestas que les dicen misa: que matan a todos los cristianos que pueden a su salvo en odio, y abominación de la Fe, en particular a todos los pobres mendigos, que van a pedir limosna a sus lugares, y a otra gente simple, que pasa por ellos. Que hospedan a los moros de allende. Que a los esclavos que huyen de las galeras de Vuestra Majestad, y de sus amos, los pasan a África, comprando para ellos barcas, aunque los que se las venden publican después que se las han hurtado, o en barcas de trafago de franceses. Que por estos medios van, y vienen de Argel, siempre que quieren: y avisan allá, de cuanto pasa en España, que van proveyéndose de armas”…
La citada historiadora Fernández-Fígares lo resume así: “Los moriscos eran alegres, mientras que los cristianos eran severos”. Amor a la vida, sensualidad, sexo…; una trinidad satánica para el dominico y para el resto de propagandistas y de los exterminadores, que anima la proliferación de literatura difamatoria mediante mentiras –ya sabemos que las fake news no son de hoy– que van desde el consumo (de vino, de carne de cerdo, de caza…) a la herejía, pasando por el órgano más sensible del cristiano: el bolsillo –se los acusó de falsificar moneda, entre otros perjuicios económicos–.
Los perjuicios fueron, también, para los de siempre: los campos de pan abandonados, los ‘engenios açucareros’ parados, los arrozales mediterráneos secos, las huertas agostadas… El empobrecimiento demográfico acarreó una notable pauperización para las regiones afectadas, agravada por la crisis económica de la época –la corona se declaró en bancarrota en 1608– y el poco entusiasmo reproductivo de los cristianos.
Pero éste ya era entonces el país del “hecha la ley, hecha la trampa”. Se confió la ejecución de la orden de expulsión de los moriscos de ambas Castillas, La Mancha y Extremadura a Bernardino de Velasco y Mendoza, conde de Salazar, quien la aplicó con eficiencia: “Mezcla la misericordia con la justicia”, escribió Cervantes en el proemio de El coloquio de los perros (1613) –una ironía genial, para don Américo Castro, puesto que criticó la expulsión– y que el conde de Villamediana lo retrató con su agudeza habitual:
Al de Salazar ayer
mirarse a un espejo ví,
perdiéndose el miedo a sí
para ver a su mujer.
Pues reunía la fealdad física a la moral. En carta al rey, el 8 de agosto de 1615, dos años después de consumarse la expulsión, constata que los moriscos regresan por miles a sus lugares de origen, donde son acogidos y encubiertos, como emigrantes que vuelven a su tierra y son recibidos por sus hermanos: “En el Reino de Murcia donde con mayor desvergüenza se han vuelto cuantos moriscos del salieron por la buena voluntad con que generalmente los reciben todos los naturales y los encubren las justicias (…) que ya se han vuelto los que expelió, y los que habían ido y los que dejo condenados a galeras acuden de nuevo a quejarse el Consejo en toda el Andalucía por cartas del duque de Medina Sidonia, y de otras personas se sabe que faltan de volverse solos los que se han muerto”.
Pero parece que ni al rey ni a Lerma, quizá logrados sus objetivos de enriquecimiento y seguramente señalados por un Occidente que se civiliza con más rapidez que la civilizadora España –será el último país occidental en abolir la esclavitud…–, les importa el desvelo del feo Salazar ni la vuelta de los moriscos, que, como se queja el impotente expulsador, “se sabe que faltan de volverse solos los que se han muerto”.