sábado, 7 de febrero de 2026
El debate | ¿Hay que establecer un impuesto especial a los ultrarricos?
De Francia a California, crecen las voces que plantean corregir la brecha fiscal que separa a una mínima élite del resto de los ciudadanos para diseñar un sistema tributario más justo que refuerce las bases del contrato social y la propia democracia.
En las últimas décadas, la desigualdad económica ha crecido de forma notable en muchas partes del mundo, poniendo en riesgo el funcionamiento del modelo económico y de la propia democracia. Mientras una élite minúscula concentra una proporción cada vez mayor de la riqueza, amplios sectores de la población afrontan dificultades para acceder a la vivienda, la educación o la salud. La brecha se agranda a la hora de pagar impuestos, ya que el tipo efectivo que pagan los multimillonarios es notablemente inferior al del resto de la población.
El periodista Andreu Missé defiende que aplicar un impuesto a los patrimonios superiores a los 100 millones es la vía para someter a los multimillonarios al impuesto sobre la renta. Para el profesor Jesús Huerta de Soto elevar la fiscalidad que soportan las rentas altas castiga el ahorro y la inversión y aumenta el poder discrecional del Estado.
Acabar con la mayor injusticia social del siglo XXI
ANDREU MISSÉ
Gabriel Zucman, profesor en la Escuela de Economía de París y catedrático de la Universidad de Berkeley en California, se ha propuesto acabar con la mayor injusticia fiscal del siglo XXI. Su propósito es que los multimillonarios paguen impuestos como los demás ciudadanos. Tras años de investigación, ha llegado a la conclusión de que las “personas inmensamente ricas” burlan sus obligaciones fiscales alojando sus beneficios en sociedades holding y otros sistemas perfectamente legales.
Su propuesta es que los privilegiados con un patrimonio superior a los 100 millones de dólares (84 millones de euros) contribuyan cada año con el 2% de su riqueza. La medida permitiría recaudar entre 300.000 y 380.000 millones de dólares (entre 251.000 y 318.000 millones de euros) en todo el mundo. En Europa serían unos 67.000 millones de euros. El tipo del 2% no es una cifra elegida al azar. “Es el tipo”, sostiene, “que permite que el impuesto sobre la renta no sea regresivo”.
Zucman no es un iluminado que trata de sorprender con ideas originales. Discípulo de Thomas Piketty, es un estudioso de las finanzas internacionales y la fiscalidad. “Durante 15 años, cartografié las mayores fortunas del mundo, analizando con objetividad sus técnicas para evadir impuestos en paraísos fiscales”, explica en su último libro, Les milliardaires ne paient pas d’ impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin (“Los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y vamos a acabar con eso”). A los 21 años, empezó a expurgar los archivos de los bancos suizos y se zambulló en las balanzas de pagos de los países con un propósito: cuantificar la cantidad de activos ocultos en centros financieros offshore para entender mejor esta gran evasión.
El economista francés considera que “esta gran evasión fiscal internacional ha desempeñado un papel clave en el aumento de las desigualdades, el incremento de la deuda pública y, más aún, en el triunfo de un sentimiento de impotencia, caldo de cultivo en el que han florecido los movimientos reaccionarios contemporáneos”.
El riguroso plan de Zucman ha logrado un amplio respaldo académico al más alto nivel. Siete laureados con el Nobel de Economía enviaron una carta a Le Monde en la que respaldan la propuesta fiscal. Los firmantes son Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Simon Johnson, Daron Acemoglu y George Akerlof. El profesor Stiglitz precisó en el mismo diario que un 2% es “una tasa conservadora y nada radical. Si eres multimillonario y no obtienes una rentabilidad anual del 10%, lo estás haciendo muy mal. En estas circunstancias, gravar su patrimonio al 2% equivaldría a gravar el 20% de esa rentabilidad anual. Este es un nivel común en todo el mundo”.
La iniciativa de establecer una tasa del 2% a los patrimonios superiores a 100 millones de euros fue aprobada por la Asamblea francesa en febrero de 2025, pero unos meses después fue rechazada por el Senado. No obstante, el debate sigue muy vivo, porque el 86% de los franceses está a favor de esta medida, según una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP).
La propuesta de gravar a los más ricos para reducir la desigualdad ha cruzado el Atlántico. En California, una iniciativa de gravar con el 5% a los poseedores de un patrimonio superior a los mil millones de dólares ha desencadenado una fuerte batalla entre el gobernador Gavin Newsom y los promotores de la medida, el sindicato del sector sanitario Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), que propugna destinar la recaudación a financiar los servicios de salud. Newsom, asustado, se opone al impuesto tras la decisión de destacados magnates de trasladar parte de su patrimonio a otros Estados.
Zucman considera que es la hora de “dar el último toque al impuesto sobre la renta, el inmenso progreso democrático del principio del siglo XX, haciendo entrar a los milmillonarios que en realidad nunca han estado sometidos al mismo”. Será una batalla dura como lo fue la introducción del impuesto hace un siglo, pero acabará aceptándose. Ninguna economía puede funcionar bien mucho tiempo con desigualdades tan extremas.
Andreu Missé es periodista y director fundador de Alternativas Económicas.
Una propuesta fiscal contra el progreso y la democracia
JESÚS HUERTA DE SOTO
Se ha puesto de moda pensar que la desigualdad y la riqueza “extrema” comprometen la democracia, por lo que hay que elevar aún más la fiscalidad de las rentas altas y el patrimonio. La idea cala fácilmente en una ciudadanía agobiada por salarios reales que no crecen en sociedades esclerotizadas por el intervencionismo estatal y el exceso de regulación. Frente al eslogan fácil y la manipulación demagógica de que si “los de arriba” pagan más se refuerza el contrato social y se purifica la democracia, es obligación de todo buen economista plantear algunas preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿quién va a terminar pagando más, el rico de la caricatura o los trabajadores corrientes en forma de peores empleos y salarios futuros más reducidos? Y ¿qué efecto real tiene todo ello sobre la democracia?
Pues bien, la ciencia económica es terca: subir los impuestos a los ricos castiga el ahorro, la inversión, la innovación, la acumulación de capital y la creatividad empresarial, disminuyendo la productividad y los salarios reales de la mayoría. Y, simultáneamente, agranda todavía más el poder discrecional de los políticos para conceder privilegios y subvenciones a los grupos de interés y comprar los votos necesarios para mantenerse en el poder. Todo ello en perjuicio de la igualdad ante la ley que exige una democracia sana.
Supongamos dos trabajadores, uno de la India y otro norteamericano, mismas horas de trabajo y mismo esfuerzo. El primero trabaja con herramientas rudimentarias, riego y abono precarios; el segundo trabaja con un moderno tractor, y dispone de riego y abonos de última generación. ¿Quién gana un salario mucho más alto? Obviamente, el segundo, y ello se debe a que es mucho más productivo, y no a la regulación estatal ni al gasto público ni a la redistribución de la renta. Simplemente, se debe a la mayor cantidad y calidad de bienes de equipo capital que hacen mucho más productivo su trabajo. Por tanto, penalizar fiscalmente a quienes ahorran, acumulan, innovan e invierten precisamente en esos bienes de capital es la manera más segura de ralentizar y frenar el crecimiento de los salarios.
Hagamos algunos números: un impuesto sobre el patrimonio del 3,5% al año significa que, por ejemplo, después de 10 años, se evaporan más de un 40% de los bienes de capital que se hubieran podido acumular a disposición de los trabajadores, con un coste inmenso para ellos, en forma de incrementos de salario futuro dejados de percibir. Supongamos ahora que al final triunfa la demagogia y se expropian a don Amancio Ortega 80.000 millones de euros de su fortuna para repartirlos entre los 2.000 millones de pobres del mundo, que tocan a 40 euros por cabeza. Seriamente, ¿alguien puede decir que eso mejoraría la democracia? Porque el coste en términos de prosperidad, nivel de vida y cohesión social sería colosal: empresas cerradas o descapitalizadas, inversiones canceladas, innovaciones bloqueadas y, sobre todo, empleos destruidos y trabajos de peor calidad con salarios más bajos. A lo que hay que añadir el crecimiento elefantiásico del Estado, la burocracia y el clientelismo político. Porque cuanto mayor renta y riqueza detrae coactivamente el Estado y más discrecional es su poder, más esfuerzo e ingenio dedican los “buscadores de rentas” y subvenciones, y los grupos de presión para conseguir ventajas particulares corrompiendo (aún más) la democracia y el Estado de derecho. Y es que al incrementarse (solo a corto plazo) el botín a repartir en un contexto en el que se ralentiza el desarrollo económico, se fomentan y se hacen irresolubles los conflictos sociales en un entorno cada vez más polarizado que dificulta o imposibilita el funcionamiento normal de la democracia.
En suma, la fiscalidad “contra los ricos” perjudica gravemente a los trabajadores, y en especial a los más vulnerables, a la vez que anquilosa y corrompe (todavía más) la democracia. Por tanto, la receta a aplicar para revertir la crisis social y democrática de nuestro tiempo, que es consecuencia inevitable del virus del estatismo que nos afecta, es justo la contraria: impuestos bajos y simples, eliminación del gravamen al ahorro y patrimonio, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, desregulación generalizada y límites estrictos al gasto público que impidan que la casta política improductiva expolie, y reparta comprando votos, la riqueza de aquellos que la crean con su esfuerzo y audacia empresarial.
Jesús Huerta de Soto es catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos.
viernes, 6 de febrero de 2026
Costa-Gavras: “Lo siento, pero Trump es la personalidad que mejor define nuestra época”

Lleva seis décadas retratando con su cine las convulsiones sociales y políticas del mundo. Lo que ve hoy tampoco le gusta, pero asegura mantener la esperanza en el ser humano.
Estas palabras adquieren un cierto dramatismo cuando las pronuncia un hombre de 92 años, inquilino, según nos dice él mismo, de un barrio muy cercano a la muerte. Pero Konstantinos Gavras, Costa-Gavras, nacido en la Arcadia griega en 1933, las pronuncia con aire festivo. Para él, estar sentado en la sala de los tapices del Alcázar de Sevilla posando para las fotos y charlando con un periodista es “un raro privilegio”, porque le llega en un momento de la vida en el que ya no tiene expectativas y, por tanto, disfruta “del instante, de la extraordinaria aventura de estar vivo”.
Hoy ha sobrevolado una ciudad “magnífica” como Sevilla, ha visto desde el avión los cultivos de la vera del Guadalquivir y a esos abnegados agricultores que le parecen “soldados en la trinchera contra el cambio climático”. Contempla los tapices de la conquista de Túnez y encuentra en ellos “el cine de la época, una forma de arte que pretendía ser popular y a la vez mostrar el mundo en toda su complejidad y su belleza”. Ha viajado, además, junto a su compañera de vida, Michèle Ray, periodista legendaria, productora de gran parte de sus películas y madre de sus tres hijos. Y está a punto de recibir (se lo entregan el día después de su entrevista con El País Semanal) el Giraldillo de Oro del Festival de Cine Europeo de Sevilla, un reconocimiento al conjunto de su carrera: “Sí, el de hoy está siendo un buen día”, concluye Gavras, “pero déjeme puntualizar que yo no he tenido una carrera, sino un recorrido vital en el que, entre otras cosas, he hecho mucho cine. Supone un gran honor que se celebre mi trabajo, y me conmueve muy especialmente que ocurra en España, porque este es el primer país al que viajé como asistente de dirección, siendo aún muy joven. Estuve en Torrevieja, en Madrid, en Sevilla y en el desierto andaluz, así que volver aquí, traído de nuevo por el cine, 65 años después, equivale a cerrar un ciclo”.

“Incluso nuestros éxitos más rotundos acabarán siendo derrotados por el tiempo, que es un enemigo formidable”, dice Costa-Gavras. Laura León
Costa-Gavras debutó como director con un primer largometraje (Los raíles del crimen, 1965) en el que, según asume ahora, “se percibía aún la influencia del cine estadounidense, con su obsesión por la simplicidad narrativa y por embellecer el mundo”. Luego vendrían 19 películas más, cada vez más personales y, en cierto sentido, “más europeas, más dialécticas y menos complacientes”. La mayoría de ellas, de Z a La confesión, Estado de sitio, Desaparecido, Hanna K., La caja de música, Amén, Arcadia o El capital, pueden interpretarse como capítulos de una crónica dramatizada de las grandes convulsiones políticas y sociales del siglo XX y lo que llevamos de XXI, del golpe de los coroneles en Grecia a las purgas estalinistas, la injerencia estadounidense en América Latina, el Holocausto, el auge de la extrema derecha o la ocupación de Palestina. La más reciente, El último suspiro (Le dernier souffle, 2024), reivindica el derecho a morir con dignidad y, sobre todo, “el imperativo moral de abordar la muerte con responsabilidad y madurez, sin convertirla en un absurdo tabú que nos impide despedirnos bien de la vida y de las personas que nos importan”.
Como buen patriarca del cine europeo, ya ha escrito su autobiografía, Ve adonde sea imposible llegar. Es, según nos cuenta, “la historia de un extranjero que, al llegar a Francia, se sintió tratado por vez primera como el ciudadano de una democracia, no como el súbdito de un estado policial, y encontró en el cine algo a lo que dedicar su vida”. Ha repasado a conciencia el sentido de su propia historia, pero, según asegura con buen humor, aún no ha empezado a plantearse cómo le gustaría ser recordado: “He querido contar quién soy, cómo soy, porque dejar constancia de tu paso por el planeta y del valor de tu experiencia me parece una tarea noble. Pero soy consciente de que las personas pasan y dejan, en el mejor de los casos, una pequeña parte de lo que hicieron en vida, como los tapices de esta sala. No sé si mis películas perdurarán. Yo creo que algunas de ellas están bien hechas y pueden resultar valiosas, pero quién sabe. Si nos remontamos a los orígenes del cine, muy pocas películas y muy pocos directores han perdurado. Así que tal vez mis obras vayan a ser como mariposas que brillan un instante y luego se extinguen, cosa que tampoco supondría ninguna tragedia, porque vendrán más cineastas y traerán mariposas nuevas”.

¿Cuál de sus mariposas rescataría del olvido para enseñársela, por ejemplo, a los estudiantes de cine que hoy tienen alrededor de 20 años?
[Piensa un instante, posando una vez más la mirada en los tapices]. Creo que Hanna K. Sí, Hanna K., porque es una película del pasado que podría ayudarlos a entender un poco mejor el presente. No quiero atribuirme cualidades proféticas, pero el caso es que rodé esa película en Jerusalén, en 1982, y ya intuí que el conflicto entre Israel y los palestinos iba a enquistarse y recrudecerse. Sencillamente, percibí algo siniestro a mi alrededor, en el odio larvado entre las dos comunidades, en esa coexistencia tensa, con desconfianza mutua y sin canales de interacción y diálogo de ningún tipo. Judíos y palestinos hablaban conmigo, pero no entre ellos. Uno de mis asociados, un israelí de origen ruso, me enseñó su pistola y me dijo que nunca salía a la calle sin ella, porque los palestinos, todos ellos, suponían una amenaza permanente. Creo que el desenlace de la película muestra de manera muy nítida ese clima de hostilidad y de paranoia que se respiraba por entonces y que ha acabado teniendo efectos tan nefastos como la actual guerra de destrucción de la Franja de Gaza.
Es curioso que elija usted como emblema de su cine una película que fue muy contestada en su día y que fracasó en taquilla.
Cierto. Apenas duró una semana en los cines de Estados Unidos, y no le fue mucho mejor en Europa. Los grupos de presión judíos la boicotearon, pero tampoco gustó a los árabes ni a la izquierda propalestina, porque la película no pretendía tomar partido, sino dramatizar un conflicto complejo y mostrarlo en toda su complejidad, con sus matices, planteando preguntas en lugar de ofrecer respuestas fáciles.
¿Es esa una de las grandes constantes de su cine, la resistencia a tomar partido cuando ese posicionamiento militante implica sacrificar los matices?
Digamos que sí. Aunque tampoco me he planteado nunca hacer un cine equidistante. Cuando he abordado temas controvertidos, como el colaboracionismo francés durante la Segunda Guerra Mundial [en Sección especial], el apoyo de la CIA a la represión de la disidencia en Uruguay y Chile [en Estado de sitio y Desaparecido] o el repunte de la violencia racista en los Estados Unidos de Ronald Reagan [en Betrayed], creo que dejé muy claro de qué lado estaban mis simpatías personales, porque la neutralidad no es siempre una postura humana ni moralmente legítima. Supongo que por eso suele decirse tan a menudo que el mío es un cine político, comprometido o de denuncia.
 El director de cine Costa-Gavras, en Sevilla.
El director de cine Costa-Gavras, en Sevilla.¿Y no lo es?
Solo en el sentido en que me comprometo con la realidad de mi tiempo, que trato de comprenderla y de explicarla. Pero no es un cine partisano ni dogmático. Además, aunque me he ido distanciando gradualmente del cine estadounidense, nunca he perdido de vista que mis películas son arte, son espectáculo, no discurso intelectual ni político. Tienen que responder a la lógica de la dramatización y resultar potencialmente atractivas para el público.
¿Piensa usted en el público?
Sí. Hasta cierto punto. Seguro que en mayor medida que mis contemporáneos de la nouvelle vague, Godard, Truffaut y demás, que entendían sobre todo el cine como un lenguaje artístico en proceso de evolución e hicieron, en consecuencia, películas muy formalistas, concebidas como ejercicios de estilo y arte de vanguardia, aunque algunas de ellas fueron populares en su día. Yo, en cambio, sentía el impulso de mostrar el mundo a través de mi cine, contar la historia de nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestros barrios. Pero, dicho esto, creo que a la hora de hacer películas tampoco he tenido demasiado presentes las supuestas expectativas del público, entre otras cosas porque las desconozco. Hago el tipo de películas que a mí me gustaría ver, yo soy mi primer espectador, aunque es cierto que las hago con la esperanza de que gusten a la gente.
Usted estuvo muy vinculado en los inicios de su carrera a una cierta izquierda intelectual francesa. Yves Montand, Simone Signoret, Jorge Semprún…
Sí, eran mis amigos, mis mentores, mis primeros compañeros de viaje en el cine y en la vida. Simpatizaban con las causas de la izquierda internacional, sin duda, pero no eran dogmáticos. A Semprún, un exiliado, como yo, ya le habían expulsado del Partido Comunista español y Montand viajó a la Unión Soviética y volvió desencantado al encontrarse allí una tiranía grotesca, no como mis compañeros burgueses de la Facultad de Literatura de la Sorbona, que hacían turismo revolucionario ingenuo y querían convencernos de que aquello era la verdadera democracia y el paraíso social en la Tierra. No lo era.
Esa distancia crítica empezó a hacerse muy visible en La confesión, su película de 1970 sobre los juicios de Praga y, en general, la represión estalinista. La prensa del Partido Comunista Francés se cebó con la película, pero no sin antes reconocer que, pese a todo, usted seguía teniendo el corazón a la izquierda.
Sí, me trataron con condescendencia, como a una oveja descarriada. Me perdonaron la vida. Aunque el secretario general del partido, Georges Marchais, un hombre que seguía de forma acrítica las directrices de Moscú, sí dijo que la mía no era una película comunista, lo que equivalía a una condena en toda regla. Bien, yo le hubiese contestado que por supuesto que no lo era, y que tampoco pretendía serlo, pero preferí callarme por respeto a algunos de mis cómplices en esa aventura creativa que sí eran comunistas.

····
Cincuenta y cinco años después, ¿su corazón sigue estando a la izquierda?Sigue ahí dentro [se señala el pecho con una sonrisa], un poco escorado a la izquierda, pero no muy lejos del centro. Y le llega sangre de todo el cuerpo. Mire, a mí me gusta escuchar a todo el mundo, sopesar las razones de unos y otros y luego tomar mis propias decisiones. Como Montand, como Semprún, he intentado no ser nunca dogmático, no perder la capacidad de pensar por mí mismo y de seguir escuchando.
¿La izquierda política le ha decepcionado?
Sin duda. Hay un activismo progresista con el que sigo simpatizando, sobre todo con los que se comprometen contra el cambio climático, contra el racismo, contra el populismo identitario, a favor de una cierta equidad. Pero en Francia, donde he pasado casi toda mi vida, la izquierda política ha entrado en una deriva ridícula. Creo que François Mitterrand, un hombre con virtudes y defectos, tuvo un impacto positivo sobre la cultura y sobre el clima de convivencia, dejó un legado. Pero sus sucesores en el Partido Socialista, Hollande y compañía, han echado a perder ese legado con su torpeza, su intransigencia y su falta de ideas. Hoy, la derecha radical está a un paso de llegar al poder en Francia, liderada además por un joven radical de 30 años como Jordan Bardella, sin estudios ni cualidades intelectuales y humanas de ningún tipo más allá de su oportunismo y su falta de escrúpulos. Y la izquierda francesa tiene parte de culpa en ese desastre, porque no ha sido capaz de articular una alternativa sensata, progresista y humana.
¿La democracia peligra en Francia?
Me temo que en Francia y en todo el mundo occidental. Vivimos en un escenario preapocalíptico. Nuestra codicia está destruyendo el planeta y nuestra incapacidad para el diálogo está destruyendo la democracia, que es el mejor instrumento de convivencia en libertad que hemos sido capaces de crear. Hemos pasado de las ideas y el diálogo a la religión del dinero y el éxito, y la política ya no es más que otro escenario para esa lucha ciega de todos contra todos que está en la esencia del capitalismo.
¿Hemos destruido el ágora?
¡Exacto! Hemos perdido de vista esa lección fundamental de la antigua democracia griega, el ágora entendida como un espacio de intercambio libre de ideas, un lugar en el que se habla y, sobre todo, se escucha, en el que primero se delibera y solo después se vota. Nuestros Parlamentos ya no son ágoras, sino escenarios de confrontación agresiva, y los nuevos espacios de interacción social, como internet, tienden a aislarnos, radicalizarnos y hacer que nos respetemos cada vez menos unos a otros. Donald Trump, siento decirlo, es la personalidad que mejor define nuestra época, porque ha demostrado que no necesita dialogar con nadie, transigir con nadie ni respetar ninguna regla para hacerse con todo el poder en una democracia de 300 millones de habitantes y hacer con él lo que le apetece, sin inhibiciones ni límites. La perfecta metáfora de esa anomalía política que es Trump es ese vídeo en que se muestra a sí mismo en un avión bombardeando con excrementos a los que se manifiestan en su contra. ¿Hay algo menos democrático que un presidente que detesta a todo el que no le secunda y, además, presume de ello?
¿No merecería Trump una película de Costa-Gavras? Recuerda a esos villanos un tanto pueriles, extravagantes y caprichosos que abundan en su cine.
Sí, es un ejemplo de la banalidad del mal llevada al máximo. Pero resulta demasiado atroz, demasiado inverosímil, como para dedicarle una película. Ni siquiera existe la posibilidad de parodiarlo, porque él ya se parodia a sí mismo. Y, además, ese retrato del tirano pueril, que juega con el mundo por pura vanidad y egolatría aun a riesgo de destruirlo, ya lo hizo Charlie Chaplin en El gran dictador, y yo no me siento capaz de hacer algo comparable.
En una entrevista de hace 25 años se definía usted como un optimista cauto y escéptico. ¿Diría que aún lo sigue siendo pese a Trump, la crisis climática o la destrucción del ágora?
Sí. No he perdido mi fe en la vida y en la capacidad de regeneración del ser humano. Conservo la capacidad de indignarme cuando leo el periódico por las mañanas, no he caído en la resignación, y sé que hay ahí fuera miles de seres humanos más jóvenes que yo, con más energía y más futuro, que se indignan conmigo y están dispuestos a hacer algo para que las cosas cambien. Confío en ellos, espero que encuentren la manera de salvarnos del desastre.
¿Va a seguir usted contribuyendo a esa tarea común desde su propia trinchera? ¿Va a seguir haciendo cine?
¿Por qué iba a dejarlo? El cine no me parece una profesión, sino una pasión, así que no veo razones para renunciar a él. Eso sí, me resulta cada vez más difícil escribir en solitario, ahora que ya no tengo cómplices creativos como Jorge Semprún, Jean-Claude Grumberg o Franco Solinas. Pero sigo buscando historias interesantes escribiendo casi a diario, el tiempo dirá si de ese esfuerzo sale algo que pueda convertirse en una película.
¿Sobre qué escribe usted ahora mismo?
Sobre un momento decisivo en la historia de mi país, Grecia, al que no se ha dedicado toda la atención que merece. Es ese invierno de 1944-1945 en el que, tras la retirada de las tropas de Hitler, el ejército británico y las milicias comunistas se enfrentaron por el control del país en lo que acabó siendo el prólogo de una guerra civil. En esos meses se decidió el destino de Grecia y yo quiero hacer una crónica de aquella oportunidad perdida, porque el resultado de esa guerra dentro de otra guerra fue el país en que crecí y del que tuve que exiliarme.
¿Ya no hará la película española, sobre la Guerra Civil, el franquismo o la Transición, de la que ha hablado usted a lo largo de los años?
No. Iba a hacerla con Semprún. Sin él no puedo hacerla.
¿Y su película de época ambientada en Bizancio?
Esa es una de las que me gustaría hacer, sí. El problema es que se trata de un proyecto muy ambicioso y, lógicamente, no sé de cuánto tiempo dispongo.
Su compañero de profesión, y creo que amigo, Manoel de Oliveira, dirigió cuatro películas siendo ya centenario, y eso que antes de las dos últimas se tomó un año sabático porque quería, según dijo, pasar más tiempo con la familia.
Sí, Manoel era un buen amigo. Hizo cine hasta el final, y siempre pensó que no había ninguna razón de peso para dejarlo. De hecho, el único festival al que no acudió estando invitado fue porque había enfermado no él, sino su hija. ¿No es esa una manera magnífica de irse de este mundo? Con proyectos e ilusiones hasta el último día.
Etiquetas:
Amén,
Arcadia o El capital,
Costa-Gavras,
Desaparecido,
El último suspiro,
estado de sitio,
Hanna K.,
Kirector de cine,
La caja de música,
La confesión,
Los raíles del crimen,
Michèle Ray,
onstantinos Gavras,
Z
jueves, 5 de febrero de 2026
"En gran parte, la historia de la Iglesia católica es la historia de la perversión del cristianismo": entrevista a Javier Cercas

"Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso".
Así se define Javier Cercas camino de Mongolia, acompañando al anciano vicario de Cristo en la Tierra con la esperanza de que el papa Francisco pueda responderle a una pregunta tan simple como imposible: si su madre verá a su padre más allá de la muerte.
El Vaticano propuso a Cercas por sorpresa un regalo que ningún escritor podría rechazar: abrirle sus puertas de par en par para preguntar y escribir con total libertad lo que quisiera, y acompañar al papa Francisco en un viaje a la periferia del mundo.
Cómo decir que no. Cercas se adentró por esas puertas con la curiosidad de un hombre que en la adolescencia perdió la fe pero, sobre todo, con el amor de un hijo que buscaba dar un último consuelo a su anciana y enferma madre.
El resultado, "El loco de Dios en el fin del mundo", es un texto que mezcla la biografía con la crónica de viaje y que él define como una novela policial, "como lo son, en el fondo, todas las novelas que me importan, empezando por El Quijote, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma".
El enigma en cuestión no es baladí, ni tampoco el de una novela policial al uso: la resurrección de la carne y la vida eterna, la piedra fundacional del cristianismo.
"Vivimos en un mundo sin Dios", cuenta el autor de "Soldados de Salamina" o "Anatomía de un instante", y eso crea un vacío en el que solo somos capaces de encontrar sustitutos parciales al relato con el que antes la religión daba sentido al mundo.
Javier Cercas habló con BBC Mundo en el marco del Hay Festival de Cartagena de Indias, que se celebra del 29 de enero al 1 de febrero.
Tu libro sobre el papa, el disco de Rosalía… ¿Está la religión de moda?
No lo sé, lo dudo mucho. Es decir, hay determinadas cosas que interesan, como este libro, como el disco de Rosalía, pero no sé si está de moda.
Cada país es distinto y cada circunstancia es distinta. Europa ya no es el centro del cristianismo. El catolicismo era muy potente en América Latina, pero está descendiendo. Ahora el centro del catolicismo está en África, pero, ¿eso significa que está de moda la religión?
Yo he querido, básicamente, preguntarme qué hacemos hoy con la religión cuando, en Europa, en grandísima parte de Occidente, aunque haya creyentes, vivimos en un mundo sin dios.
Eso que ha sido tan importante durante siglos, que ha dotado de sentido al mundo, ahora, ¿qué hacemos con ello?
¿Y qué está ocurriendo en el Vaticano? ¿Y de qué habla la Iglesia? Eso es lo que yo he intentado hacer en este libro.
Habitamos en un mundo en el que ya no existe un relato que intente dar sentido a todo, como hacía la religión. Entonces, ¿con qué te parece a ti que hemos sustituido a la religión?
Nada ha sustituido la religión. Esa es la respuesta. Hay sustitutos parciales.
Nos olvidamos de una cosa, y es que la religión, la idea de dios, había dado por completo sentido al mundo. Esto es tremendo. En la Edad Media se vivía en un mundo ordenado donde dios daba sentido a todo.
Durante siglos y siglos la humanidad ha vivido así y, más o menos desde finales del siglo XIX, cuando Nietzsche escribe ese texto extraordinario donde un loco dice "Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado", a partir de ese momento, ese gran relato se cae.
Y ha habido intentos de sustituir ese relato, de dar una explicación global al mundo, como el marxismo o el psicoanálisis, pero esos intentos no han funcionado.
No hay un relato sustitutorio al relato de dios, al relato de la religión. Justamente, la condición posmoderna, decía (Jean-François) Lyotard, en el año 1979 consiste en eso, ya no tenemos grandes relatos.
Cada uno se busca la vida a su manera. Unos encuentran un sustituto en religiones alternativas; otros en el arte, en la política, en el consumo... Y a veces, mucha gente siente eso, la ausencia de ese gran relato compartido, es decir, la ausencia de dios, la nostalgia del absoluto, como la llama George Steiner.
Creo que eso es visible al final de mi libro, aunque yo no era consciente del todo. De hecho, el protagonista del libro se llama a sí mismo "el loco sin Dios", como el loco de Nietzsche, el loco que echa de menos esa gran explicación global.
Y es posible que mucha gente la eche de menos.
Javier Cercas con unas copias de su libro "El loco de Dios en el fin del mundo".
El Vaticano propuso a Cercas por sorpresa un regalo que ningún escritor podría rechazar: abrirle sus puertas de par en par para preguntar y escribir con total libertad lo que quisiera, y acompañar al papa Francisco en un viaje a la periferia del mundo.
Cómo decir que no. Cercas se adentró por esas puertas con la curiosidad de un hombre que en la adolescencia perdió la fe pero, sobre todo, con el amor de un hijo que buscaba dar un último consuelo a su anciana y enferma madre.
El resultado, "El loco de Dios en el fin del mundo", es un texto que mezcla la biografía con la crónica de viaje y que él define como una novela policial, "como lo son, en el fondo, todas las novelas que me importan, empezando por El Quijote, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma".
El enigma en cuestión no es baladí, ni tampoco el de una novela policial al uso: la resurrección de la carne y la vida eterna, la piedra fundacional del cristianismo.
"Vivimos en un mundo sin Dios", cuenta el autor de "Soldados de Salamina" o "Anatomía de un instante", y eso crea un vacío en el que solo somos capaces de encontrar sustitutos parciales al relato con el que antes la religión daba sentido al mundo.
Javier Cercas habló con BBC Mundo en el marco del Hay Festival de Cartagena de Indias, que se celebra del 29 de enero al 1 de febrero.
Tu libro sobre el papa, el disco de Rosalía… ¿Está la religión de moda?
No lo sé, lo dudo mucho. Es decir, hay determinadas cosas que interesan, como este libro, como el disco de Rosalía, pero no sé si está de moda.
Cada país es distinto y cada circunstancia es distinta. Europa ya no es el centro del cristianismo. El catolicismo era muy potente en América Latina, pero está descendiendo. Ahora el centro del catolicismo está en África, pero, ¿eso significa que está de moda la religión?
Yo he querido, básicamente, preguntarme qué hacemos hoy con la religión cuando, en Europa, en grandísima parte de Occidente, aunque haya creyentes, vivimos en un mundo sin dios.
Eso que ha sido tan importante durante siglos, que ha dotado de sentido al mundo, ahora, ¿qué hacemos con ello?
¿Y qué está ocurriendo en el Vaticano? ¿Y de qué habla la Iglesia? Eso es lo que yo he intentado hacer en este libro.
Habitamos en un mundo en el que ya no existe un relato que intente dar sentido a todo, como hacía la religión. Entonces, ¿con qué te parece a ti que hemos sustituido a la religión?
Nada ha sustituido la religión. Esa es la respuesta. Hay sustitutos parciales.
Nos olvidamos de una cosa, y es que la religión, la idea de dios, había dado por completo sentido al mundo. Esto es tremendo. En la Edad Media se vivía en un mundo ordenado donde dios daba sentido a todo.
Durante siglos y siglos la humanidad ha vivido así y, más o menos desde finales del siglo XIX, cuando Nietzsche escribe ese texto extraordinario donde un loco dice "Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado", a partir de ese momento, ese gran relato se cae.
Y ha habido intentos de sustituir ese relato, de dar una explicación global al mundo, como el marxismo o el psicoanálisis, pero esos intentos no han funcionado.
No hay un relato sustitutorio al relato de dios, al relato de la religión. Justamente, la condición posmoderna, decía (Jean-François) Lyotard, en el año 1979 consiste en eso, ya no tenemos grandes relatos.
Cada uno se busca la vida a su manera. Unos encuentran un sustituto en religiones alternativas; otros en el arte, en la política, en el consumo... Y a veces, mucha gente siente eso, la ausencia de ese gran relato compartido, es decir, la ausencia de dios, la nostalgia del absoluto, como la llama George Steiner.
Creo que eso es visible al final de mi libro, aunque yo no era consciente del todo. De hecho, el protagonista del libro se llama a sí mismo "el loco sin Dios", como el loco de Nietzsche, el loco que echa de menos esa gran explicación global.
Y es posible que mucha gente la eche de menos.
Javier Cercas con unas copias de su libro "El loco de Dios en el fin del mundo".

Y eso produce, como cuentas en el libro, un nudo en la garganta.
Ese nudo en la garganta es el que yo descubrí en la adolescencia cuando perdí a dios, esa angustia. E intenté combatir la angustia, es decir, intenté combatir el vacío que había dejado dios con la literatura.
Por supuesto, era un error, porque la literatura no proporciona certezas ni respuestas, proporciona incertidumbre e inquietud. Pero en la propia búsqueda de una respuesta ya había una respuesta.
O sea, que la literatura, de algún modo, sí me ha servido como sucedáneo, como sustituto, de la religión.
Y mi caso no es excepcional. De hecho, a finales del siglo XIX, grandes escritores, (Gustav) Flaubert, por ejemplo, los grandes padres de la modernidad se han llamado a sí mismos "sacerdotes del arte" y el arte lo han considerado como una especie de sacerdocio.
Hablas también del "constantinismo", la unión de la Iglesia y el Estado. Aunque parece algo que ya habíamos superado, hoy da la impresión de que hubiera una regresión, y vemos a muchas fuerzas políticas que siguen apoyándose en la religión o que la ponen como excusa para sus proyectos políticos.
El constantinismo es la unión del poder y la religión. Eso ha sido catastrófico para la Iglesia. Y la Iglesia católica de hoy, Francisco era un ejemplo, lo combate radicalmente, al menos el Vaticano de Francisco y sin duda el de este hombre (el actual papa, León XIV).
Otra cosa es que otras Iglesias sigan instaladas en el constantinismo.
Y, efectivamente, en Occidente mucha gente, la extrema derecha sobre todo, usa la religión para sus propios proyectos políticos. Eso es letal, eso es catastrófico por un motivo básico, porque el cristianismo no puede estar con el poder, tiene que ser un contrapoder.
Esa es otra de las ideas en las que ahondas en "El loco de Dios"…
Es que se olvida algo elemental. Jesucristo era un tipo peligroso, era un tipo subversivo, era un revolucionario, decía cosas muy peligrosas: "Yo no he venido a traer paz, sino espada", "todos los hombres y todas las mujeres son iguales", decía, en un tiempo en que el mundo estaba dominado por la esclavitud. Hoy todavía es peligroso, revolucionario decir eso.
Jesucristo no era un hombre que andaba pegado al poder y al dinero, todo lo contrario. Era un tipo que andaba por ahí con gente que no tenía dónde caerse muerta, con pobres de solemnidad, con prostitutas, con los descastados de la sociedad.
Eso es el cristianismo de verdad. Lo que nosotros hemos vivido es una perversión del cristianismo. Es un cristianismo constantinista, o sea, pegado al poder, un cristianismo clerical en el cual el clero está por encima de los creyentes, eso es letal también para el cristianismo.
En gran parte, la historia de la Iglesia católica es la historia de la perversión del cristianismo.
Hay una frase de un gran escritor francés, Charles Péguy, revolucionario y místico de principios del siglo XX, que es exactísima. Dice: "Lo más contrario al cristianismo es el espíritu burgués".
Y, sin embargo, lo que nosotros hemos conocido es un cristianismo burgués, un cristianismo de gente de orden.
El papa Francisco en una silla de rueda rodeado de niños mongoles.
Ese nudo en la garganta es el que yo descubrí en la adolescencia cuando perdí a dios, esa angustia. E intenté combatir la angustia, es decir, intenté combatir el vacío que había dejado dios con la literatura.
Por supuesto, era un error, porque la literatura no proporciona certezas ni respuestas, proporciona incertidumbre e inquietud. Pero en la propia búsqueda de una respuesta ya había una respuesta.
O sea, que la literatura, de algún modo, sí me ha servido como sucedáneo, como sustituto, de la religión.
Y mi caso no es excepcional. De hecho, a finales del siglo XIX, grandes escritores, (Gustav) Flaubert, por ejemplo, los grandes padres de la modernidad se han llamado a sí mismos "sacerdotes del arte" y el arte lo han considerado como una especie de sacerdocio.
Hablas también del "constantinismo", la unión de la Iglesia y el Estado. Aunque parece algo que ya habíamos superado, hoy da la impresión de que hubiera una regresión, y vemos a muchas fuerzas políticas que siguen apoyándose en la religión o que la ponen como excusa para sus proyectos políticos.
El constantinismo es la unión del poder y la religión. Eso ha sido catastrófico para la Iglesia. Y la Iglesia católica de hoy, Francisco era un ejemplo, lo combate radicalmente, al menos el Vaticano de Francisco y sin duda el de este hombre (el actual papa, León XIV).
Otra cosa es que otras Iglesias sigan instaladas en el constantinismo.
Y, efectivamente, en Occidente mucha gente, la extrema derecha sobre todo, usa la religión para sus propios proyectos políticos. Eso es letal, eso es catastrófico por un motivo básico, porque el cristianismo no puede estar con el poder, tiene que ser un contrapoder.
Esa es otra de las ideas en las que ahondas en "El loco de Dios"…
Es que se olvida algo elemental. Jesucristo era un tipo peligroso, era un tipo subversivo, era un revolucionario, decía cosas muy peligrosas: "Yo no he venido a traer paz, sino espada", "todos los hombres y todas las mujeres son iguales", decía, en un tiempo en que el mundo estaba dominado por la esclavitud. Hoy todavía es peligroso, revolucionario decir eso.
Jesucristo no era un hombre que andaba pegado al poder y al dinero, todo lo contrario. Era un tipo que andaba por ahí con gente que no tenía dónde caerse muerta, con pobres de solemnidad, con prostitutas, con los descastados de la sociedad.
Eso es el cristianismo de verdad. Lo que nosotros hemos vivido es una perversión del cristianismo. Es un cristianismo constantinista, o sea, pegado al poder, un cristianismo clerical en el cual el clero está por encima de los creyentes, eso es letal también para el cristianismo.
En gran parte, la historia de la Iglesia católica es la historia de la perversión del cristianismo.
Hay una frase de un gran escritor francés, Charles Péguy, revolucionario y místico de principios del siglo XX, que es exactísima. Dice: "Lo más contrario al cristianismo es el espíritu burgués".
Y, sin embargo, lo que nosotros hemos conocido es un cristianismo burgués, un cristianismo de gente de orden.
El papa Francisco en una silla de rueda rodeado de niños mongoles.

Fuente de la imagen,ANAND TUMURTOGOO/AFP via Getty Images
Precisamente tú dices que Francisco era anticlerical. ¿Cuáles son los problemas que trae el clericalismo? ¿Sigue la iglesia siendo clerical, desde tu punto de vista?
Y desde el punto de vista de Francisco, también. Por eso combatió el clericalismo a muerte. Era uno de sus principales enemigos.
El clericalismo es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Eso, decía Francisco, es el cáncer de la iglesia. El sacerdote, el clero en general, forma parte de los fieles.
Francisco tenía una imagen que estaba muy bien, era un hombre que tenía imágenes literarias, había sido profesor de Literatura y decía: "El sacerdote tiene que estar al mismo tiempo delante de los fieles para guiarlos, dentro del rebaño de los fieles, porque forma parte de él, y detrás para ayudar a los que no pueden seguir, pero nunca por encima. De ese estar por encima vienen gran parte de los males de la Iglesia".
Esto no lo digo yo, lo decía él.
Sin ir más lejos, los abusos sexuales, que no son más que un abuso de poder. Si tú estás por encima de los demás, puedes tener la tentación de abusar de ellos.
Entonces, en este sentido, sí, claro que hay una parte de la Iglesia que sigue siendo clerical. Pero el clericalismo es letal para la Iglesia, así de fácil. Y por eso Francisco era muy radical en este sentido.
¿Y cómo ves al nuevo papa? ¿Tú crees que es también anticlerical?
Sí, lo es, seguro. Es todavía quizás pronto para decirlo, porque es un hombre muy prudente. Francisco entró como un vendaval, vino a revolucionar las cosas, a armar lío, como decía él, y lo hizo, ya lo creo que lo hizo. Este ha entrado de una manera muchísimo más suave.
Yo creo que la senda es la misma, porque es la que la Iglesia católica ha fijado desde (el concilio) Vaticano II, el retorno al cristianismo de Cristo. Lo que pasa es que algunos papas la han seguido con más énfasis y otros con menos. El que más énfasis ha puesto en eso ha sido Francisco, sin la menor duda.
El nuevo papa sigue la misma senda, pero las formas son completamente distintas y las formas son fundamentales. Desde el primer día se vio que es un papa mucho más clásico, mucho más tradicional, mucho menos disruptivo.
Este viene a calmar las aguas. Viene a unir lo que Francisco separó, porque hay que decir que Francisco dejó una Iglesia bastante dividida, con mucha gente opuesta de manera muy radical a él, dentro de la propia Iglesia.
Bueno, y viene un poco a recoser las cosas. Pero no sabemos todavía. No ha hecho grandes cambios en el Vaticano.
Hay una cosa que sí es verdad, y es que este hombre es, antes que nada, un misionero.
Francisco hablaba de una Iglesia misionera, porque los misioneros son los que mejor encarnan el cristianismo de Cristo, ese cristianismo radical, los que hacen lo que hacían los cristianos primitivos, abandonarlo todo, ambiciones, familia, etcétera, y largarse al fin del mundo.
Eso es lo que hacen los misioneros de mi libro, a 50° bajo cero, van a echar una mano, porque no van a evangelizar como los misioneros antiguos, sino a estar con los pobres de solemnidad, con los que no tienen donde caerse muertos, es decir, con los que estaba Jesucristo.
Este hombre tiene una particularidad y es que es al mismo tiempo misionero y conoce la curia. Esto es lo que lo vuelve más original de todo. No conozco un papa así.
¿Tú cómo creías que iba a ser el Vaticano antes de entrar en él y de que te dieran acceso a tanta gente? ¿Te esperabas lo que te encontraste?
Absolutamente no. Mira, el esfuerzo mayor que yo he hecho para escribir este libro ha sido limpiarme la mirada de prejuicios.
Todo el mundo está lleno de prejuicios contra, a favor, de todo tipo acerca del Vaticano, de la Iglesia católica, del cristianismo, etcétera. Sobre todo en nuestros países de fuerte tradición cristiana, como España o los países latinoamericanos. Todo el mundo cree saberlo todo.
Nada de lo que yo esperaba ha resultado ser como lo esperaba.
Todo es sorprendente, desde el principio del libro -con una propuesta que el Vaticano nunca había hecho, la de abrir las puertas a un escritor y dejarle preguntar y escribir lo que quisiese y acompañar al papa- hasta el final del libro que, si yo fuera creyente, creería que es un pequeño milagro.
Yo bromeo mucho del libro. Como yo creo que el humor es lo más serio que existe, algo que, por cierto, también creía el papa Francisco, el libro es un libro humorístico.
Yo no concibo la literatura, sobre todo la novela, sin humor. Y claro, por supuesto, yo bromeo con el hecho de que yo esperaba encontrarme con, no sé, orgías en la Capilla Sixtina, sacrificios humanos, la Sábana Santa, en fin, todo este tipo de clichés, de leyendas que circulan sobre el Vaticano.
Todos estos misterios son simplemente eso, leyendas, o sea, inventos. Fotocita de Javier Cercas.
Y desde el punto de vista de Francisco, también. Por eso combatió el clericalismo a muerte. Era uno de sus principales enemigos.
El clericalismo es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Eso, decía Francisco, es el cáncer de la iglesia. El sacerdote, el clero en general, forma parte de los fieles.
Francisco tenía una imagen que estaba muy bien, era un hombre que tenía imágenes literarias, había sido profesor de Literatura y decía: "El sacerdote tiene que estar al mismo tiempo delante de los fieles para guiarlos, dentro del rebaño de los fieles, porque forma parte de él, y detrás para ayudar a los que no pueden seguir, pero nunca por encima. De ese estar por encima vienen gran parte de los males de la Iglesia".
Esto no lo digo yo, lo decía él.
Sin ir más lejos, los abusos sexuales, que no son más que un abuso de poder. Si tú estás por encima de los demás, puedes tener la tentación de abusar de ellos.
Entonces, en este sentido, sí, claro que hay una parte de la Iglesia que sigue siendo clerical. Pero el clericalismo es letal para la Iglesia, así de fácil. Y por eso Francisco era muy radical en este sentido.
¿Y cómo ves al nuevo papa? ¿Tú crees que es también anticlerical?
Sí, lo es, seguro. Es todavía quizás pronto para decirlo, porque es un hombre muy prudente. Francisco entró como un vendaval, vino a revolucionar las cosas, a armar lío, como decía él, y lo hizo, ya lo creo que lo hizo. Este ha entrado de una manera muchísimo más suave.
Yo creo que la senda es la misma, porque es la que la Iglesia católica ha fijado desde (el concilio) Vaticano II, el retorno al cristianismo de Cristo. Lo que pasa es que algunos papas la han seguido con más énfasis y otros con menos. El que más énfasis ha puesto en eso ha sido Francisco, sin la menor duda.
El nuevo papa sigue la misma senda, pero las formas son completamente distintas y las formas son fundamentales. Desde el primer día se vio que es un papa mucho más clásico, mucho más tradicional, mucho menos disruptivo.
Este viene a calmar las aguas. Viene a unir lo que Francisco separó, porque hay que decir que Francisco dejó una Iglesia bastante dividida, con mucha gente opuesta de manera muy radical a él, dentro de la propia Iglesia.
Bueno, y viene un poco a recoser las cosas. Pero no sabemos todavía. No ha hecho grandes cambios en el Vaticano.
Hay una cosa que sí es verdad, y es que este hombre es, antes que nada, un misionero.
Francisco hablaba de una Iglesia misionera, porque los misioneros son los que mejor encarnan el cristianismo de Cristo, ese cristianismo radical, los que hacen lo que hacían los cristianos primitivos, abandonarlo todo, ambiciones, familia, etcétera, y largarse al fin del mundo.
Eso es lo que hacen los misioneros de mi libro, a 50° bajo cero, van a echar una mano, porque no van a evangelizar como los misioneros antiguos, sino a estar con los pobres de solemnidad, con los que no tienen donde caerse muertos, es decir, con los que estaba Jesucristo.
Este hombre tiene una particularidad y es que es al mismo tiempo misionero y conoce la curia. Esto es lo que lo vuelve más original de todo. No conozco un papa así.
¿Tú cómo creías que iba a ser el Vaticano antes de entrar en él y de que te dieran acceso a tanta gente? ¿Te esperabas lo que te encontraste?
Absolutamente no. Mira, el esfuerzo mayor que yo he hecho para escribir este libro ha sido limpiarme la mirada de prejuicios.
Todo el mundo está lleno de prejuicios contra, a favor, de todo tipo acerca del Vaticano, de la Iglesia católica, del cristianismo, etcétera. Sobre todo en nuestros países de fuerte tradición cristiana, como España o los países latinoamericanos. Todo el mundo cree saberlo todo.
Nada de lo que yo esperaba ha resultado ser como lo esperaba.
Todo es sorprendente, desde el principio del libro -con una propuesta que el Vaticano nunca había hecho, la de abrir las puertas a un escritor y dejarle preguntar y escribir lo que quisiese y acompañar al papa- hasta el final del libro que, si yo fuera creyente, creería que es un pequeño milagro.
Yo bromeo mucho del libro. Como yo creo que el humor es lo más serio que existe, algo que, por cierto, también creía el papa Francisco, el libro es un libro humorístico.
Yo no concibo la literatura, sobre todo la novela, sin humor. Y claro, por supuesto, yo bromeo con el hecho de que yo esperaba encontrarme con, no sé, orgías en la Capilla Sixtina, sacrificios humanos, la Sábana Santa, en fin, todo este tipo de clichés, de leyendas que circulan sobre el Vaticano.
Todos estos misterios son simplemente eso, leyendas, o sea, inventos. Fotocita de Javier Cercas.

La fe, dices en el libro, es un superpoder. ¿Qué crees que es más fácil, tener ese superpoder o no tenerlo?
A ver, yo no sé si a ti te ocurre. Yo he pasado de ser ateo a ser agnóstico, porque me ha convencido Hanna Arendt, que dice que "un ateo es un estúpido que cree saber aquello que no se puede saber". Es decir, del mismo modo que es imposible demostrar la existencia de dios, también es imposible demostrar la inexistencia de dios. Por lo tanto, lo más racional es ser agnóstico, ¿no?
Lo que sí es verdad es que, seas ateo o seas agnóstico, yo al menos he sentido a veces envidia de los creyentes de verdad.
De mi madre, por ejemplo, que en realidad es la auténtica protagonista de este libro, y de la cual, digo en algún momento, que si se compara su fe con la del papa Francisco, la del papa era un tanto dubitativa, un tanto frágil. O con la de los misioneros.
Es decir, yo he sentido envidia de la serenidad que da la fe, de la fuerza. Mi madre era capaz de hacer cosas que yo nunca seré capaz de hacer.
El libro intenta ser entretenido, para mí es una novela antes que nada. Pero también se habla de cosas muy serias, como por ejemplo la fe o la relación con la razón.
La fe no es algo voluntario. Tú no puedes decir: "¿Sabes qué? Me interesa. Como la fe me da más fuerza, más energía, como es un superpoder, como, además, nunca se sabe, voy a tener fe". La fe la tienes o no la tienes, no puedes fingirla, como no puedes fingir la felicidad.
Incluso aunque yo quisiera recuperarla, no sabría cómo hacerlo. Por eso yo creo, efectivamente, que Flannery O'Connor, la gran escritora norteamericana, tenía razón cuando decía "es mucho más difícil tener fe que no tener". La fe auténtica.
En el libro, cuando hablas, por ejemplo, de la belleza de la homilía del papa en Mongolia, vemos el poder de seducción de las palabras. ¿Cuánto comparte, en este sentido, la religión y la literatura?
Obviamente, la Biblia es un texto literariamente deslumbrante. Esto es una obviedad. Incluso, aunque no seas religioso, es obvio que la Biblia ha tenido una influencia brutal en la tradición literaria.
En el libro, de todos modos, yo señalo que la Iglesia tiene un problema con el lenguaje.
Por un lado, es un lenguaje viejo, sin interés. Eso es un problema enorme que tiene la Iglesia. Jesucristo era atractivo por sus hechos, por lo que hacía. Incluso Nietzsche dice de él que contra su persona no se puede decir nada malo, porque sus actos son extraordinarios.
Seducía por su actitud, por sus obras, por lo que hacía como persona, como personaje.
Pero también seducía por lo que decía, por su lenguaje, que era completamente nuevo y tan deslumbrante que sus discípulos recogen sus palabras como si fueran oro en los evangelios.
El lenguaje de la Iglesia se ha vuelto viejo, se ha marchitado, se ha vuelto muy poco interesante. Y ahí la Iglesia tiene un problema, pero también porque su lenguaje es a menudo hermético, no es atractivo y nadie lo entiende.
La literatura y la religión estaban íntimamente unidas durante siglos. Y eso ya no es así. La Iglesia tiene un grave problema lingüístico.
El cardenal Robert Prevost, que se convertiría en el papa León XIV, saluda al papa Francisco.
A ver, yo no sé si a ti te ocurre. Yo he pasado de ser ateo a ser agnóstico, porque me ha convencido Hanna Arendt, que dice que "un ateo es un estúpido que cree saber aquello que no se puede saber". Es decir, del mismo modo que es imposible demostrar la existencia de dios, también es imposible demostrar la inexistencia de dios. Por lo tanto, lo más racional es ser agnóstico, ¿no?
Lo que sí es verdad es que, seas ateo o seas agnóstico, yo al menos he sentido a veces envidia de los creyentes de verdad.
De mi madre, por ejemplo, que en realidad es la auténtica protagonista de este libro, y de la cual, digo en algún momento, que si se compara su fe con la del papa Francisco, la del papa era un tanto dubitativa, un tanto frágil. O con la de los misioneros.
Es decir, yo he sentido envidia de la serenidad que da la fe, de la fuerza. Mi madre era capaz de hacer cosas que yo nunca seré capaz de hacer.
El libro intenta ser entretenido, para mí es una novela antes que nada. Pero también se habla de cosas muy serias, como por ejemplo la fe o la relación con la razón.
La fe no es algo voluntario. Tú no puedes decir: "¿Sabes qué? Me interesa. Como la fe me da más fuerza, más energía, como es un superpoder, como, además, nunca se sabe, voy a tener fe". La fe la tienes o no la tienes, no puedes fingirla, como no puedes fingir la felicidad.
Incluso aunque yo quisiera recuperarla, no sabría cómo hacerlo. Por eso yo creo, efectivamente, que Flannery O'Connor, la gran escritora norteamericana, tenía razón cuando decía "es mucho más difícil tener fe que no tener". La fe auténtica.
En el libro, cuando hablas, por ejemplo, de la belleza de la homilía del papa en Mongolia, vemos el poder de seducción de las palabras. ¿Cuánto comparte, en este sentido, la religión y la literatura?
Obviamente, la Biblia es un texto literariamente deslumbrante. Esto es una obviedad. Incluso, aunque no seas religioso, es obvio que la Biblia ha tenido una influencia brutal en la tradición literaria.
En el libro, de todos modos, yo señalo que la Iglesia tiene un problema con el lenguaje.
Por un lado, es un lenguaje viejo, sin interés. Eso es un problema enorme que tiene la Iglesia. Jesucristo era atractivo por sus hechos, por lo que hacía. Incluso Nietzsche dice de él que contra su persona no se puede decir nada malo, porque sus actos son extraordinarios.
Seducía por su actitud, por sus obras, por lo que hacía como persona, como personaje.
Pero también seducía por lo que decía, por su lenguaje, que era completamente nuevo y tan deslumbrante que sus discípulos recogen sus palabras como si fueran oro en los evangelios.
El lenguaje de la Iglesia se ha vuelto viejo, se ha marchitado, se ha vuelto muy poco interesante. Y ahí la Iglesia tiene un problema, pero también porque su lenguaje es a menudo hermético, no es atractivo y nadie lo entiende.
La literatura y la religión estaban íntimamente unidas durante siglos. Y eso ya no es así. La Iglesia tiene un grave problema lingüístico.
El cardenal Robert Prevost, que se convertiría en el papa León XIV, saluda al papa Francisco.

Fuente de la imagen,Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
Y no solamente la literatura, también el arte, que ayudaba a llevar a la gente a la religión, como cuando entras en una catedral y te sientes minúsculo en ese espacio dedicado a dios. O cuando escuchaste, como tú cuentas con mucho humor en el libro, una pieza de Bach en el metro de Barcelona y sentiste que el techo del vagón se iba a abrir e iba a aparecer dios para decirte: "¿Con que no existo, eh, mamones? Pues aquí me tenéis, con barba y todo".
Bueno, yo cito a (Emil) Cioran que dice: "Dios no sabe cuántos creyentes le debe a Bach". Y es verdad, tú escuchas el Magnificat y tienes la sensación por un momento de que dios existe. El quinto evangelista, como decían, era Bach, o el primero.
Entonces sí, claro, es que la Iglesia católica ha sido, y esto se olvida por completo, totalmente decisiva en Occidente desde todos los puntos de vista, incluido el literario, el artístico, el político, todos.
A veces me han preguntado cómo un ateo y anticlerical como yo acepta escribir un libro como este. Mi respuesta es otra pregunta: ¿cómo no voy a aceptar escribir un libro como este?
Ninguna institución como la Iglesia católica ha durado tanto tiempo ni ha sido tan decisiva en Occidente, ninguna en el mundo, tal vez. ¿Cómo no voy a aceptar entrar ahí para ver qué es lo que hay y para contarlo?
Una institución que, además, es extrañísima, rarísima. Estamos habituados a ella y nos parece normal, pero no es normal, es lo más raro del mundo.
Basta pensar que en el corazón de esta institución está una cosa llamada la resurrección de la carne y la vida eterna. Es algo absolutamente increíble y que eso ha persuadido, seducido a millones y millones y millones de personas. Algunas inteligentísimas, a los hombres más inteligentes de la historia.
Entonces, es algo extraordinario. ¿Cómo no voy a entrar ahí a ver todo eso?
Tú llegas a la conclusión de que lo extraordinario no es el papa, sino la Iglesia, que 2.000 años después sigue estando ahí, cuando han caído imperios y reinados. ¿Cuál es el superpoder de la Iglesia?
No lo sé. Si yo fuera creyente, creería que es un milagro. Porque no existe nada semejante.
Hay algo muy poderoso en el cristianismo. Cristo era un revolucionario social, pero también era un revolucionario metafísico. Cristo no solo se rebeló socialmente, se rebeló metafísicamente, se rebeló contra la muerte.
En el corazón del cristianismo hay eso, la rebelión contra la muerte. Y a mí eso me resulta muy simpático, porque la muerte me da asco, no me gusta nada. Absolutamente nada, no quiero morirme. Y el cristianismo lo que dice es: "No te vas a morir". Hay una promesa tremenda.
Y esa rebelión tiene una potencia enorme, porque Spinoza escribió: "Todo ser quiere persistir en su ser". Eso es lo que define a los seres humanos. Queremos seguir siendo, y el cristianismo ofrece una vía para ese querer seguir existiendo, que es la resurrección de la carne y la vida eterna. En definitiva, ofrece esa rebelión. De eso trata este libro.
Javier Cercas

Fuente de la imagen,Getty Images
La literatura, como la religión, es una forma de trascendencia, dice Cercas.
Tu madre está en el centro del libro. ¿Cuánto mueve el amor filial?
A mí, cuando me hacen la propuesta de escribir este libro, lo primero que pienso es en mi madre.
Mi madre era una mujer profundamente creyente, seriamente católica, y cuando mi padre murió, ella decía que iba a verlo después de la muerte. Llevaban juntos toda la vida, más de 50 años.
Y eso no lo decía porque fuera una idea suya, sino porque eso está en el corazón mismo del cristianismo. Asombrosamente, muchos cristianos parecen haberlo olvidado, pero es exactamente así.
Este libro trata de un loco sin dios -yo, educado en la fe, que ha perdido la fe- que va en busca del loco de dios, es decir, Francisco (el primer papa que se llamó a sí mismo como Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de dios), incluso hasta el fin del mundo, es decir, Mongolia, para hacerle la pregunta.
Una pregunta elemental y a la vez fundamental, la pregunta central del cristianismo y uno de los enigmas centrales de nuestra civilización: ¿mi madre va a ver a mi padre después de la muerte? ¿Sí o no?
En este libro, el protagonista aparente es el papa Francisco, pero la protagonista real es mi madre, como en "Anatomía de un instante" era mi padre.
Pero tú tienes toda la razón. No hay nadie que haya influido tanto en mí como mis padres. Esto es un hecho. Y, de algún modo, hablar de ellos es hablar de uno mismo. Investigarlos es investigarte. Y al investigarme, investigo lo que somos los seres humanos. Eso es lo que hace la literatura, finalmente.
¿Tú crees que Francisco está ahora charlando con tu madre?
Es que yo no soy creyente. Ese es el problema que tengo. Además, la resurrección de la carne y la vida eterna no significa que tú y yo nos vamos a encontrar, como estamos ahora y podemos seguir hablando por Zoom. No creo que en el cielo haya Zoom. Significa otras cosas, significa la trascendencia.
Pero hay muchas formas de trascendencia.
Por ejemplo, hay una ley que dice, "la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma". Y esto no es una ley religiosa, es una ley física.
Entonces, ahora que mis padres están muertos, los dos, yo sé que mis padres están conmigo, que yo soy mis padres, porque sus carnes se han transformado en mi carne, porque sus células se han transformado en mis células. Y esto no es una imaginación, es un hecho constatable. Y eso es una forma de trascendencia ya.
(Miguel de) Unamuno decía: "La inmortalidad son los hijos". Entonces algo de eso hay. Mis padres de algún modo siguen viviendo en mí. Y yo, cuando me miro al espejo, veo a mi padre. Y cuando digo determinadas cosas, veo a mi madre, u oigo a mi madre.
Pero bueno, la literatura busca una forma de trascendencia. Cada vez que abrimos una página de Cervantes y la leemos, de algún modo Cervantes está con nosotros, y ya hace muchos siglos que murió.
Lo que los seres humanos no queremos es morirnos. Yo no quiero morirme y no creo a esa gente que dice que, bueno, llegado el momento yo lo aceptaré. A mí no me gusta.
Me tocará aceptarlo, qué remedio, pero yo preferiría seguir charlando aquí. Me divierte más que desaparecer para siempre. Me parece horrible, me parece injusto, me parece idiota, no me gusta.
A mí, cuando me hacen la propuesta de escribir este libro, lo primero que pienso es en mi madre.
Mi madre era una mujer profundamente creyente, seriamente católica, y cuando mi padre murió, ella decía que iba a verlo después de la muerte. Llevaban juntos toda la vida, más de 50 años.
Y eso no lo decía porque fuera una idea suya, sino porque eso está en el corazón mismo del cristianismo. Asombrosamente, muchos cristianos parecen haberlo olvidado, pero es exactamente así.
Este libro trata de un loco sin dios -yo, educado en la fe, que ha perdido la fe- que va en busca del loco de dios, es decir, Francisco (el primer papa que se llamó a sí mismo como Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de dios), incluso hasta el fin del mundo, es decir, Mongolia, para hacerle la pregunta.
Una pregunta elemental y a la vez fundamental, la pregunta central del cristianismo y uno de los enigmas centrales de nuestra civilización: ¿mi madre va a ver a mi padre después de la muerte? ¿Sí o no?
En este libro, el protagonista aparente es el papa Francisco, pero la protagonista real es mi madre, como en "Anatomía de un instante" era mi padre.
Pero tú tienes toda la razón. No hay nadie que haya influido tanto en mí como mis padres. Esto es un hecho. Y, de algún modo, hablar de ellos es hablar de uno mismo. Investigarlos es investigarte. Y al investigarme, investigo lo que somos los seres humanos. Eso es lo que hace la literatura, finalmente.
¿Tú crees que Francisco está ahora charlando con tu madre?
Es que yo no soy creyente. Ese es el problema que tengo. Además, la resurrección de la carne y la vida eterna no significa que tú y yo nos vamos a encontrar, como estamos ahora y podemos seguir hablando por Zoom. No creo que en el cielo haya Zoom. Significa otras cosas, significa la trascendencia.
Pero hay muchas formas de trascendencia.
Por ejemplo, hay una ley que dice, "la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma". Y esto no es una ley religiosa, es una ley física.
Entonces, ahora que mis padres están muertos, los dos, yo sé que mis padres están conmigo, que yo soy mis padres, porque sus carnes se han transformado en mi carne, porque sus células se han transformado en mis células. Y esto no es una imaginación, es un hecho constatable. Y eso es una forma de trascendencia ya.
(Miguel de) Unamuno decía: "La inmortalidad son los hijos". Entonces algo de eso hay. Mis padres de algún modo siguen viviendo en mí. Y yo, cuando me miro al espejo, veo a mi padre. Y cuando digo determinadas cosas, veo a mi madre, u oigo a mi madre.
Pero bueno, la literatura busca una forma de trascendencia. Cada vez que abrimos una página de Cervantes y la leemos, de algún modo Cervantes está con nosotros, y ya hace muchos siglos que murió.
Lo que los seres humanos no queremos es morirnos. Yo no quiero morirme y no creo a esa gente que dice que, bueno, llegado el momento yo lo aceptaré. A mí no me gusta.
Me tocará aceptarlo, qué remedio, pero yo preferiría seguir charlando aquí. Me divierte más que desaparecer para siempre. Me parece horrible, me parece injusto, me parece idiota, no me gusta.
_- Qué son las ingeniosas cajas de Ward y cómo transformaron la economía mundial

_- Sencillas pero eficaces: una caja de Ward de madera aquí entre un exuberante follaje
La historia de los descubrimientos científicos está repleta de creaciones que tomaron un rumbo diferente al previsto.
Y también, de pasiones inspiradoras.
La del inglés Nathaniel Bagshaw Ward nació en un viaje a Jamaica cuando tenía 13 años, donde quedó prendado de la exótica flora.
Y también, de pasiones inspiradoras.
La del inglés Nathaniel Bagshaw Ward nació en un viaje a Jamaica cuando tenía 13 años, donde quedó prendado de la exótica flora.
Ward no estaba solo en su fascinación: en el siglo XIX, Inglaterra vivía una auténtica fiebre botánica, donde aficionados y científicos competían por cultivar especies de los rincones más remotos del mundo.
Así que, aunque cuando creció se convirtió en médico, también estudió botánica y entomología.
A pesar de que logró formar una extensa colección de ejemplares, le decepcionó descubrir que muchas plantas, en particular los helechos y musgos, no prosperaban en su jardín en Londres.
Reino Unido estaba en plena Revolución Industrial, lo que significaba que su casa estaba "rodeada e impregnada del humo de numerosas fábricas", que asfixiaban a sus preciadas matas.
La solución se la dio, accidentalmente, un insecto.
Alrededor de 1829, intentaba criar una polilla esfinge a partir de una crisálida que había colocado sobre moho húmedo en un frasco sellado cuando se sorprendió al ver que había empezado a crecer un helecho.
Observó que el agua se evaporaba y se condensaba, antes de volver al moho, recreando aparentemente el ciclo básico de los sistemas climáticos terrestres.
¿Sería posible que ese microcosmos de vidrio era la manera perfecta de controlar la calidad del aire y la humedad, permitiendo que prosperaran especies que morían?
El invento de Ward fue simple: vidrio, madera, masilla, pintura... era básicamente un miniinvernadero sellado.
No fue una proeza tecnológica, pero sí el resultado de una mente inquisitiva: hasta entonces se creía que las plantas necesitaban el aire libre. Ward se preguntó si tal vez no lo requerían, subraya el periodista económico Tim Harford.
Retrato en sepia de Nathaniel Bagshaw Ward, sentado, leyendo una carta

Fuente de la imagen,Getty Images
Sus primeros intentos de cultivar sus preciados helechos en ese pequeño ecosistema sellado prosperaron.
Entusiasmado, pensó que quizás había resuelto un problema que aquejaba a los cazadores de plantas: cómo mantenerlas vivas durante un largo viaje marítimo.
Si las ponían bajo cubierta, sufrían de falta de luz. Si las ponían sobre cubierta, el rocío salado resultaba letal.
Para probarlas, Ward envío dos de sus cajas de plantas a Australia.
Varios meses después llegó una carta del capitán del barco ofreciéndole "cálidas felicitaciones": la mayoría de los helechos estaban "vivos y vigorosos" y los pastos "estaban intentando empujar la parte superior de la caja".
El barco regresó con las cajas de Ward repletas de plantas australianas, también en perfecto estado.
Ward publicó un libro sobre su invento, y soñó con que tendría efectos de gran alcance. Tenía razón, pero no de la forma que esperaba.
Previó que los amantes de las plantas podrían tener selvas tropicales en miniatura en sus casas, y acertó: incluso recientemente los terrarios -cuya raíz está en las cajas de Ward-, se volvieron a poner de moda impulsados por las redes sociales.
Pero además, como médico, imaginó grandes invernaderos sellados en los que la gente podría convalecer del sarampión o la tuberculosis, sin tener que respirar el aire contaminado de las ciudades.
Lo que no anticipó fue que sus cajas estaban a punto de transformar la agricultura, la política y el comercio mundiales.
Sin permiso y con intención
Gracias a las cajas de Ward, el proceso de transporte de plantas de ultramar venía viento en popa.
En 1833, George Loddiges, un importador comercial, utilizó el método de Ward y dijo que "mientras que con el método que utilizaba antes perdía 19 de cada 20 de las plantas que hacían el viaje, 19 de cada 20 son ahora el promedio de las que sobreviven".
Naturalmente, el método se popularizó.
Pero fueron mentes más estratégicas que las de su creador las que reconocieron inmediatamente el potencial de las cajas de Ward para reconfigurar la economía a favor de los imperios dominantes en esa época...
... Empezando por aquel cuya capital estaba en la ciudad en la que Ward había ingeniado sus cajas: Londres.
Pintura de una pareja mirando una caja de Ward en la exposición entre vegetación.

Fuente de la imagen,Getty Images
Ward había publicado su libro en 1847, pocos años después de que Reino Unido ganara la Primera Guerra del Opio.
Cuando los chinos decidieron dejar de aceptar opio cultivado en India a cambio de su té, los británicos enviaron cañoneras para hacerles cambiar de opinión.
No era sólo porque les gustaba la bebida; los impuestos sobre el té representaban casi una décima parte de los ingresos del gobierno británico en aquel entonces.
Pero la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales, que prácticamente gobernaba el subcontinente indio en nombre de Reino Unido, decidió que necesitaba una estrategia alternativa: cultivar más té en India.
Eso significaba que era necesario sacar de contrabando plantas de té de China. Y había un hombre ideal para esa tarea: el botánico y buscador de plantas Robert Fortune.
Ya lo había intentado infructuosamente pero en su primera expedición había aprendido que si se afeitaba la cabeza, usaba peluca y ropa china, podía pasar prácticamente desapercibido.
Disfrazado, logró enviar en secreto "cajas vidriadas con plantas vivas a Inglaterra", entre 1848 y 1851, según contó en sus memorias.
Y con ellas, se establecieron importantes plantaciones de té en las regiones indias de Assam y Darjeeling, rompiendo así el monopolio chino sobre el mercado del té.
Algo quizás igual de impactante ocurrió 25 años más tarde.
Ante la subida de los precios del caucho, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico envió al botánico aficionado y emprendedor Henry Wickham al Amazonas para conseguir semillas de Hevea brasiliensis.
En 1876, envió unas 70.000 en cajas de Ward, que germinaron en Kew Gardens y las plántulas se enviaron al sudeste de Asia.
Brasil no pudo competir con las plantaciones coloniales y finalmente perdió su dominio en el comercio del caucho, al tiempo que este se convirtió en una de las industrias más rentables del Imperio británico.
Estos son dos grandes ejemplos, pero de ninguna manera no los únicos.
Chocolate con vainilla
Cuando los chinos decidieron dejar de aceptar opio cultivado en India a cambio de su té, los británicos enviaron cañoneras para hacerles cambiar de opinión.
No era sólo porque les gustaba la bebida; los impuestos sobre el té representaban casi una décima parte de los ingresos del gobierno británico en aquel entonces.
Pero la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales, que prácticamente gobernaba el subcontinente indio en nombre de Reino Unido, decidió que necesitaba una estrategia alternativa: cultivar más té en India.
Eso significaba que era necesario sacar de contrabando plantas de té de China. Y había un hombre ideal para esa tarea: el botánico y buscador de plantas Robert Fortune.
Ya lo había intentado infructuosamente pero en su primera expedición había aprendido que si se afeitaba la cabeza, usaba peluca y ropa china, podía pasar prácticamente desapercibido.
Disfrazado, logró enviar en secreto "cajas vidriadas con plantas vivas a Inglaterra", entre 1848 y 1851, según contó en sus memorias.
Y con ellas, se establecieron importantes plantaciones de té en las regiones indias de Assam y Darjeeling, rompiendo así el monopolio chino sobre el mercado del té.
Algo quizás igual de impactante ocurrió 25 años más tarde.
Ante la subida de los precios del caucho, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico envió al botánico aficionado y emprendedor Henry Wickham al Amazonas para conseguir semillas de Hevea brasiliensis.
En 1876, envió unas 70.000 en cajas de Ward, que germinaron en Kew Gardens y las plántulas se enviaron al sudeste de Asia.
Brasil no pudo competir con las plantaciones coloniales y finalmente perdió su dominio en el comercio del caucho, al tiempo que este se convirtió en una de las industrias más rentables del Imperio británico.
Estos son dos grandes ejemplos, pero de ninguna manera no los únicos.
Chocolate con vainilla
No fueron sólo los británicos los que se beneficiaron de las cajas de Ward en su afán por dominar el mundo.
De hecho, fue otro de los grandes imperios coloniales europeos el que primero en lograr llevarse de Los Andes una de las plantas más cruciales para tal empresa: la Cinchona officinalis.
De su corteza se obtenía quinina, la poción milagrosa descubierta por los indígenas andinos, que, además de otras cosas, protegía contra la malaria, una amenaza mortal para los europeos que se aventuraban a explorar regiones tropicales, y que paradójicamente ellos habían introducido en América.
Dibujo botánico de la planta cinchona
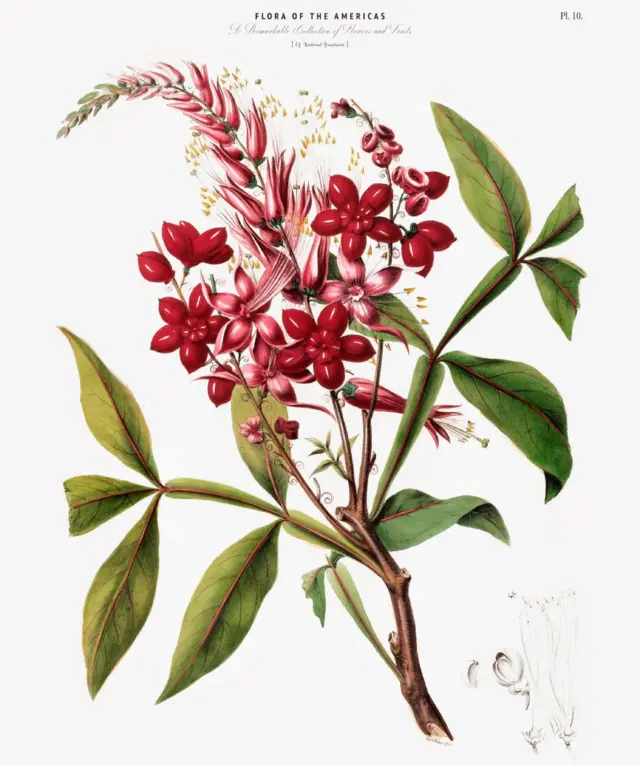
Fuente de la imagen,Getty Images
Justus Karl Hasskarl, un botánico alemán al servicio del Imperio neerlandés, fue el primero en trasladar con éxito plántulas de los Andes a la isla indonesia de Java en cajas de Ward (1854–1856).
Hacia finales del siglo XIX, esa colonia de los Países Bajos producía cerca del 90% de la quinina mundial, haciendo posibles las campañas coloniales y la expansión europea sin la mortalidad que antes las había acompañado.
Mientras la quinina abría el mundo tropical a los europeos, otra planta de valor incalculable estaba dando pasos decisivos hacia la globalización: el cacao.
Originario de la cuenca amazónica, durante siglos solo se cultivó de manera significativa en Venezuela y Ecuador.
Su fruto era deseado por aristócratas y comerciantes europeos, y los chocolates de lujo eran considerados casi un manjar divino: como comentan Sophie y Michael Coe en "La verdadera historia del chocolate", los nobles europeos del siglo XVIII hablaban de él como "el néctar de los dioses".
La introducción del cacao en África Occidental a finales del siglo XIX comenzó de manera más sencilla, sin necesidad de cajas de Ward: transportando vainas frescas y semillas viables, las primeras plantaciones prosperaron en Costa de Oro y Ghana.
Pero cuando el cacao debió viajar intercontinentalmente, hacia Asia, las islas del Índico o los jardines botánicos europeos, las cajas de Ward fueron decisivas: permitieron que las delicadas plántulas sobrevivieran meses de viaje desde América hasta Ceilán, Java o Reunión.
El resultado fue un cambio radical en la economía global: África Occidental pasó de producir nada a dominar casi la totalidad del cacao mundial a comienzos del siglo XX, mientras Ceilán y Java se convirtieron en exportadores importantes.
La fruta que había sido exclusiva de América pasó a formar la columna vertebral de imperios coloniales y redes comerciales transoceánicas ("Science and Colonial Expansion", de Lucile Brockway; "An Empire of Plants", de Toby y Will Musgrave).
Dibujos botánicos de la vainilla y el cacao

Fuente de la imagen,Getty Images
Y si el cacao llevó el lujo del chocolate a nuevas latitudes, la vainilla lo hizo aún más exquisitamente.
Los europeos la codiciaban como un artículo de lujo: aromatizaba pasteles, confites y bebidas, y se la consideraba un símbolo de opulencia y refinamiento.
La orquídea Vanilla planifolia crecía silvestre en los bosques húmedos tropicales de México, Centroamérica y norte de Sudamérica.
Estudios históricos y etnográficos que señalan que los Totonacas de Veracruz (región conocida como Totonacapan) fueron unos de los primeros en domesticarla.
Lo cierto es que durante siglos, México tuvo un monopolio global de producción de vainilla, en parte porque era extremadamente delicada, y su flor solo fructificaba en presencia de su polinizador natural, la abeja melipona.
No obstante, los franceses, valiéndose de cajas de Ward trasladaron esquejes desde México hasta Reunión, Mauricio y Madagascar.
Pero persistía el problema de la polinización, y la clave no vino de botánicos ilustrados, sino de un muchacho esclavizado de 12 años de edad llamado Edmond Albius.
En 1841 descubrió en la isla de Reunión -un pequeño territorio francés en el Índico- un método sencillo y rápido para hacerlo a mano.
Su habilidad permitió que la flor fructificara lejos de su país natal y, en pocos años, Madagascar -no México- se convirtió en el mayor productor mundial.
La vainilla de Madagascar se convirtió en "el oro aromático del océano Índico", apunta Tim Ecott en su libro "Vainilla, en busca de la orquídea silvestre"; la nación insular africana sigue aportando entre el 60% y el 80% de la producción global hasta el día de hoy.
Estos, por supuesto, son apenas unos ejemplos: desde hermosas orquídeas, fucsias y rosas, hasta deliciosos mangos y exóticas palmas navegaron por los mares cual tesoros protegidos de todo mal en esas sencillas cajas de cristal y madera.
Como resumió el historiador Luke Keogh, autor del libro The Wardian Case, "esta invención impulsó una revolución en el movimiento de plantas … y las repercusiones de esa revolución aún nos acompañan hoy".
Lo que empezó como un experimento ingenioso de un amante de la flora, terminó siendo una palanca que transformó mercados, paisajes, y dejó una huella indeleble en la geografía botánica y agrícola mundial.
Etiquetas:
cacao,
cajas de Ward,
caucho Hevea brasiliensis,
chocolate,
Cinchona officinalis,
Henry Wickham,
Justus Karl Hasskarl,
quinina,
Robert Fortune,
té,
Vanilla planifolia
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




