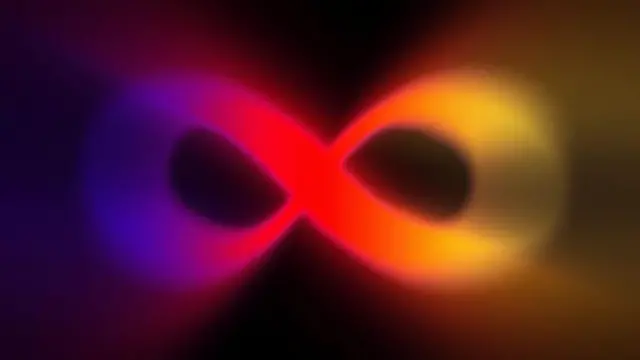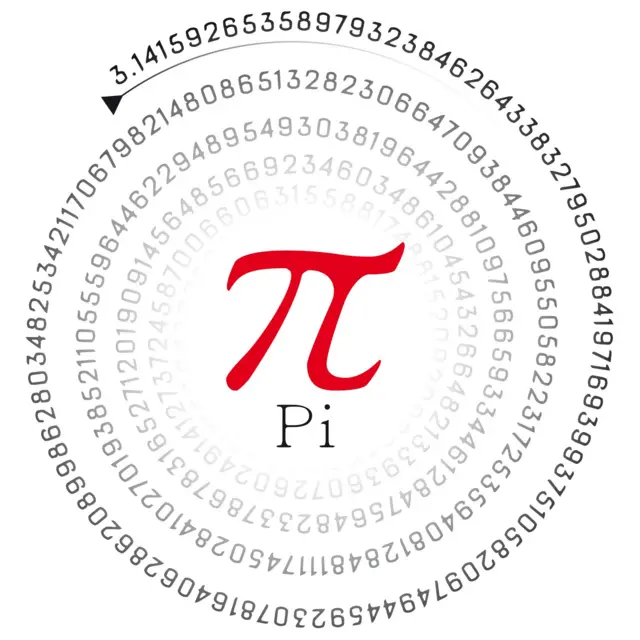Un centro satisfecho con la metodología creada por una empresa vallesana y otro que lo ha dejado de usar explican sus razones.
“Innovamat es la solución a los malos resultados”, dicen unos. “Innovamat es el culpable de los malos resultados”, responden otros. Decir Innovamat no deja indiferente. Tiene sus defensores, que aplauden la forma didáctica y práctica de enseñar las matemáticas, pero también sus detractores, que lo ven como un método superficial y caro. Pero, ¿el método funciona? A unos colegios sí, a otros no. Y el Departamento de Educación admite que no puede evaluarlo porque es una empresa privada. A falta de evidencias, este diario ha recabado la experiencia de una escuela contenta con el programa y otra que lo abandonó hace un año porque no le funcionaba.
Innovamat es una creación de dos emprendedores -Jordi Balbín y Andreu Dotti- que iniciaron su andadura montando una academia de refuerzo escolar. Después organizaron extraescolares sobre matemáticas, hasta que decidieron crear su propia metodología, ayudados por licenciados en Didáctica de las Matemáticas. Empezaron en 2017 con 13 escuelas de primaria del Vallès -donde nació el proyecto-, pero al año siguiente ya eran 108 colegios y en 2021 inician un proceso de internacionalización, especialmente en Estados Unidos. “Era un buen momento porque con la nueva ley educativa, la Lomloe, se pide una enseñanza más competencial, pero nadie sabía hacerlo. No hemos creado una fórmula mágica, es solo que había una necesidad”, admite Balbín. Actualmente, Innovamat está implantado en unos 900 colegios (el 25%) e institutos, tanto públicos como privados, en Cataluña (y la empresa considera que aquí ha tocado techo) y 1.700 en toda España. Ubicada en Sant Cugat del Vallès, facturó 16 millones en 2023.
Cuando un centro contrata Innovamat, esta aporta los cuadernos de profesores y alumnos, una aplicación y material manipulativo, además de un asesor que forma a los docentes, al inicio de cada les indica qué enseñar y cómo, y ocasionalmente entra en el aula para observar si el método se está aplicando bien. El método propugna una enseñanza más práctica de la materia, basada en la experimentación, el razonamiento y la reflexión; en resumen, entender lo que se aprende. “Somos como una editorial matemática. No hemos inventado una metodología rara, sino basada en investigación y experiencias internacionales. Y para generar un conocimiento profundo de las matemáticas, el alumno tiene que comprender qué hace”, defiende Balbín.
La escuela Bisbat Ègara de Terrassa hace seis años que incorporó progresivamente el método. “Siempre hemos apostado por las matemáticas manipulativas y hasta teníamos nuestro propio material”, explica la directora Pepi Alcalde, quien admite que, al principio, tuvieron que lidiar con ciertas reticencias. “No todos los profesores se alinean, pero esto pasa con todos los proyectos y en todas las escuelas. Pero a medida que te pones te da tranquilidad, cuentas con el apoyo de la guía y te acompañan en la gestión del aula”.
Otros aspectos positivos, añaden, es que da seguridad a los maestros no muy doctos en la materia. “Antes pasabas más de puntillas por cosas que no dominas, como la geometría, que es muy abstracta, pero ahora te aseguras de que haces toda la materia y te indica las preguntas que debes hacer para que te entiendan” apunta Vanessa Lucas, jefa de estudios. Y también cuentan con un informe completo de la evolución de cada alumno. Este colegio de Terrassa se muestra contento con el programa, pero admite que no puede comparar los resultados de sus alumnos porque hasta de aquí dos años no pasará las pruebas diagnósticas de la Generalitat la primera promoción que ha trabajado toda la primaria exclusivamente con Innovamat.
Pero el sistema también tiene sus peros. “Aunque pasa con el resto de editoriales, y en los últimos años han ido mejorando, el problema es que no tienen adaptaciones por niveles y no está contemplado para niños con problemas de aprendizaje”, apunta Mar Valverde, referente de Innovamat en la escuela Bisbat d’Ègara. Y lista otros inconvenientes, empezando por el uso de las pantallas: 45 minutos en clase y 30 en casa a la semana. “También muchos padres se quejan, por un lado, por el precio -unos 45 euros por alumno al año- y porque ellos aprendieron las mates de una forma y sus hijos, de otra y a veces no lo entienden”.
La experiencia con Innovamat no es positiva para todos los centros, y algunos deciden dejarlo. Es lo que hizo una escuela del Vallès Oriental, cuya directora solicita no identificar para evitar polémicas. Después de probar el método durante unos siete años y ver que “los aprendizajes no se acababan de consolidar”, hace un año lo cancelaron. “Un día hacías la división y no volvías a hacerla hasta tres semanas después, de modo que los alumnos no lo habían interiorizado”, explica la directora, quien también detalla que los alumnos se sabían los trucos para pasar de nivel en la aplicación.
“Cuando ves toda una generación de 1º a 6º y resulta que la resta no la saben hacer, quiere decir que algo está fallando, además los resultados de las competencias básicas empezaron a bajar”, relata la directora, quien también admite que, probablemente, no supieron aplicar el método. “Desde Innovamat ya te decían que no era necesario hacer todo el libro y que podías seleccionar, pero los profesores se tomaban el libro a rajatabla y como no les daba la vida no hacían todo el contenido, además no tomaban decisiones si algo no funcionaba”. Esta docente, que es especialista en matemáticas, asegura que modulaba el programa a sus conocimientos y su propia metodología. “Hasta que llegó un día que los alumnos me dijeron que me olvidara de Innovamat y explicara las cosas a mi manera porque me entendían mejor. El claustro también pidió eliminarlo porque veían que los niños no aprendían y a las familias tampoco les convencía, así que al final lo dejamos”.
Desde Innovamat son conscientes de las críticas y del ruido generado alrededor de ellos, pero consideran que son una minoría. “Estamos pidiendo a los docentes y escuelas que cambien la forma de enseñar y a veces eso genera fricción. También las familias tienen dificultad para ayudar a sus hijos porque ellos aprendieron de otra forma”, apunta Balbín.
“Te dicen qué debes enseñar, no cómo”
“Tiene que haber un debate responsable sobre cómo tiene que ser el aprendizaje de las matemáticas”, defiende Jordi Balbín, director de Innovamat en Cataluña. El problema es que esto no se ha producido ni parece que vaya a pasar a corto plazo. La directora del Bisbat d’Ègara, Pepi Alcalde, considera que el Departamento de Educación debería asumir los materiales y “unificar criterios”. “El Departamento te dice lo que tienes que enseñar, pero no cómo. Cada escuela tiene métodos diferentes, entonces es normal que los resultados también sean diferentes”.
Albert Granados, miembro de la Sociedad Catalana de Matemáticas, considera que, a nivel de metodologías, “los extremos son malos”. “No hay que hacer batería de ejercicios, hay que entender lo que se está estudiando, como dice Innovamat. Pero hay cosas que tardas a entenderlas y es la práctica lo que te ayuda, igual que cuando aprendes a tocar un instrumento”. Raül Fernández, presidente de la Asociación de profesores de matemáticas de Girona (Ademgi) apunta que Educación, de hecho, sigue una línea parecida a Innovamat, “por las actividades o programas que propone, como el Florence, que son más de pensar y razonar”. Fernández ve con simpatía la propuesta de Innovamat, aunque apunta que es “un poco encorsetada” y que una de las claves para que funcione es formar al profesorado. “Cada hora de clase requiere una hora de preparación, si no la clase puede ser un desastre. El problema es que a muchos docentes no les gustan las matemáticas y las últimas mates que hicieron fue en 4º de ESO”.
“Innovamat es la solución a los malos resultados”, dicen unos. “Innovamat es el culpable de los malos resultados”, responden otros. Decir Innovamat no deja indiferente. Tiene sus defensores, que aplauden la forma didáctica y práctica de enseñar las matemáticas, pero también sus detractores, que lo ven como un método superficial y caro. Pero, ¿el método funciona? A unos colegios sí, a otros no. Y el Departamento de Educación admite que no puede evaluarlo porque es una empresa privada. A falta de evidencias, este diario ha recabado la experiencia de una escuela contenta con el programa y otra que lo abandonó hace un año porque no le funcionaba.
Innovamat es una creación de dos emprendedores -Jordi Balbín y Andreu Dotti- que iniciaron su andadura montando una academia de refuerzo escolar. Después organizaron extraescolares sobre matemáticas, hasta que decidieron crear su propia metodología, ayudados por licenciados en Didáctica de las Matemáticas. Empezaron en 2017 con 13 escuelas de primaria del Vallès -donde nació el proyecto-, pero al año siguiente ya eran 108 colegios y en 2021 inician un proceso de internacionalización, especialmente en Estados Unidos. “Era un buen momento porque con la nueva ley educativa, la Lomloe, se pide una enseñanza más competencial, pero nadie sabía hacerlo. No hemos creado una fórmula mágica, es solo que había una necesidad”, admite Balbín. Actualmente, Innovamat está implantado en unos 900 colegios (el 25%) e institutos, tanto públicos como privados, en Cataluña (y la empresa considera que aquí ha tocado techo) y 1.700 en toda España. Ubicada en Sant Cugat del Vallès, facturó 16 millones en 2023.
Cuando un centro contrata Innovamat, esta aporta los cuadernos de profesores y alumnos, una aplicación y material manipulativo, además de un asesor que forma a los docentes, al inicio de cada les indica qué enseñar y cómo, y ocasionalmente entra en el aula para observar si el método se está aplicando bien. El método propugna una enseñanza más práctica de la materia, basada en la experimentación, el razonamiento y la reflexión; en resumen, entender lo que se aprende. “Somos como una editorial matemática. No hemos inventado una metodología rara, sino basada en investigación y experiencias internacionales. Y para generar un conocimiento profundo de las matemáticas, el alumno tiene que comprender qué hace”, defiende Balbín.
La escuela Bisbat Ègara de Terrassa hace seis años que incorporó progresivamente el método. “Siempre hemos apostado por las matemáticas manipulativas y hasta teníamos nuestro propio material”, explica la directora Pepi Alcalde, quien admite que, al principio, tuvieron que lidiar con ciertas reticencias. “No todos los profesores se alinean, pero esto pasa con todos los proyectos y en todas las escuelas. Pero a medida que te pones te da tranquilidad, cuentas con el apoyo de la guía y te acompañan en la gestión del aula”.
Otros aspectos positivos, añaden, es que da seguridad a los maestros no muy doctos en la materia. “Antes pasabas más de puntillas por cosas que no dominas, como la geometría, que es muy abstracta, pero ahora te aseguras de que haces toda la materia y te indica las preguntas que debes hacer para que te entiendan” apunta Vanessa Lucas, jefa de estudios. Y también cuentan con un informe completo de la evolución de cada alumno. Este colegio de Terrassa se muestra contento con el programa, pero admite que no puede comparar los resultados de sus alumnos porque hasta de aquí dos años no pasará las pruebas diagnósticas de la Generalitat la primera promoción que ha trabajado toda la primaria exclusivamente con Innovamat.
Pero el sistema también tiene sus peros. “Aunque pasa con el resto de editoriales, y en los últimos años han ido mejorando, el problema es que no tienen adaptaciones por niveles y no está contemplado para niños con problemas de aprendizaje”, apunta Mar Valverde, referente de Innovamat en la escuela Bisbat d’Ègara. Y lista otros inconvenientes, empezando por el uso de las pantallas: 45 minutos en clase y 30 en casa a la semana. “También muchos padres se quejan, por un lado, por el precio -unos 45 euros por alumno al año- y porque ellos aprendieron las mates de una forma y sus hijos, de otra y a veces no lo entienden”.
La experiencia con Innovamat no es positiva para todos los centros, y algunos deciden dejarlo. Es lo que hizo una escuela del Vallès Oriental, cuya directora solicita no identificar para evitar polémicas. Después de probar el método durante unos siete años y ver que “los aprendizajes no se acababan de consolidar”, hace un año lo cancelaron. “Un día hacías la división y no volvías a hacerla hasta tres semanas después, de modo que los alumnos no lo habían interiorizado”, explica la directora, quien también detalla que los alumnos se sabían los trucos para pasar de nivel en la aplicación.
“Cuando ves toda una generación de 1º a 6º y resulta que la resta no la saben hacer, quiere decir que algo está fallando, además los resultados de las competencias básicas empezaron a bajar”, relata la directora, quien también admite que, probablemente, no supieron aplicar el método. “Desde Innovamat ya te decían que no era necesario hacer todo el libro y que podías seleccionar, pero los profesores se tomaban el libro a rajatabla y como no les daba la vida no hacían todo el contenido, además no tomaban decisiones si algo no funcionaba”. Esta docente, que es especialista en matemáticas, asegura que modulaba el programa a sus conocimientos y su propia metodología. “Hasta que llegó un día que los alumnos me dijeron que me olvidara de Innovamat y explicara las cosas a mi manera porque me entendían mejor. El claustro también pidió eliminarlo porque veían que los niños no aprendían y a las familias tampoco les convencía, así que al final lo dejamos”.
Desde Innovamat son conscientes de las críticas y del ruido generado alrededor de ellos, pero consideran que son una minoría. “Estamos pidiendo a los docentes y escuelas que cambien la forma de enseñar y a veces eso genera fricción. También las familias tienen dificultad para ayudar a sus hijos porque ellos aprendieron de otra forma”, apunta Balbín.
“Te dicen qué debes enseñar, no cómo”
“Tiene que haber un debate responsable sobre cómo tiene que ser el aprendizaje de las matemáticas”, defiende Jordi Balbín, director de Innovamat en Cataluña. El problema es que esto no se ha producido ni parece que vaya a pasar a corto plazo. La directora del Bisbat d’Ègara, Pepi Alcalde, considera que el Departamento de Educación debería asumir los materiales y “unificar criterios”. “El Departamento te dice lo que tienes que enseñar, pero no cómo. Cada escuela tiene métodos diferentes, entonces es normal que los resultados también sean diferentes”.
Albert Granados, miembro de la Sociedad Catalana de Matemáticas, considera que, a nivel de metodologías, “los extremos son malos”. “No hay que hacer batería de ejercicios, hay que entender lo que se está estudiando, como dice Innovamat. Pero hay cosas que tardas a entenderlas y es la práctica lo que te ayuda, igual que cuando aprendes a tocar un instrumento”. Raül Fernández, presidente de la Asociación de profesores de matemáticas de Girona (Ademgi) apunta que Educación, de hecho, sigue una línea parecida a Innovamat, “por las actividades o programas que propone, como el Florence, que son más de pensar y razonar”. Fernández ve con simpatía la propuesta de Innovamat, aunque apunta que es “un poco encorsetada” y que una de las claves para que funcione es formar al profesorado. “Cada hora de clase requiere una hora de preparación, si no la clase puede ser un desastre. El problema es que a muchos docentes no les gustan las matemáticas y las últimas mates que hicieron fue en 4º de ESO”.