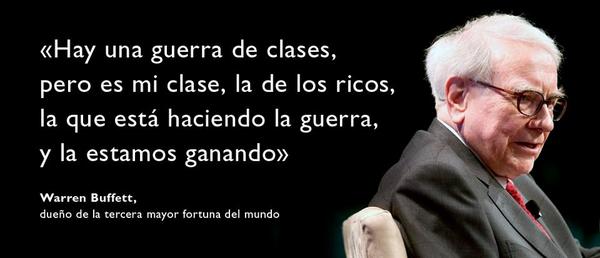
Sin embargo, estos apologistas actuaron no sólo como animadores de la guerra; en la mayoría de los casos ridiculizaron e intentaron desacreditar a todo aquel que cuestionó el llamamiento a invadir a Iraq. Kristof, en The New York Times, atacó al cineasta Michael Moore tildándole de teórico de la conspiración y escribió que las voces contra la guerra estaban sirviendo para polarizar lo que denominó como “cloaca política”. Hitchens dijo que aquellos que se oponían a atacar a Iraq “no creen en absoluto que Sadam Husein sea un chico malo”. Llamó “antiguo hippy descerebrado o vociferante neo-estalinista” al típico manifestante antibelicista. Una década después, los desganados mea culpa de muchos de estos cortesanos evitan siempre mencionar el papel más pernicioso y fundamental que jugaron en la preparación de la guerra: acallar el debate público. Aquellos de nosotros que nos manifestamos contra la guerra, enfrentados a la embestida de los “patriotas” de derechas y sus apologistas liberales, nos convertimos en parias. En mi caso, no importó que yo hablara árabe, no importó que hubiera pasado siete años en Oriente Medio, incluyendo varios meses en Iraq, como corresponsal en el extranjero. No importó que conociera cuáles eran los objetivos de esa guerra. Las críticas de que fuimos objeto tanto yo como otros opositores a la guerra, nos convirtió en sujetos despreciables por parte de una elite liberal que quería cobardemente demostrar su propio “patriotismo” y “realismo” respecto a la seguridad nacional. La clase liberal fomentó un odio rabioso e irracional hacia todos los críticos con la guerra. Muchos de nosotros recibimos amenazas de muerte y perdimos nuestros empleos, en mi caso en The New York Times. Diez años después, esos liberales belicistas siguen ignorando tanto su bancarrota moral como su mojigatería empalagosa. Pero tienen en sus manos la sangre de cientos de miles de seres inocentes.
Las elites en el poder, especialmente la elite liberal, han estado siempre dispuestas a sacrificar la integridad y la verdad a cambio de poder, ascenso personal, becas de fundaciones, premios, titularidades de cátedras, columnas, contratos de libros, apariciones en televisión, conferencias dotadas de generosos honorarios y estatus social. Saben lo que tienen que decir. Saben a qué ideología tienen que servir. Saben qué mentiras hay que contar: la mayor de las cuales es que asumen posturas morales sobre temas que no son precisamente inocuos o anodinos. Llevan mucho tiempo auspiciando esos juegos. Y, si sus carreras lo requirieran, nos venderían alegremente de nuevo. Leslie Gelb, en la revista Foreign Affairs, explicaba después de la invasión de Iraq: “Mi apoyo inicial a la guerra fue sintomático de las desafortunadas tendencias dentro de la comunidad de la política exterior, es decir, de la disposición e incentivos para apoyar las guerras a fin de conservar su credibilidad política y profesional”, escribió. “Nosotros, ‘los expertos’, tenemos mucho que reflexionar sobre nosotros mismos, aunque ‘pulamos’ a los medios de comunicación. Debemos redoblar nuestro compromiso con el pensamiento independiente, y acoger, en vez de desechar, opiniones y hechos que atacan la sabiduría popular, a menudo equivocada. Eso es al menos lo que nuestra democracia necesita”. La cobardía moral de las elites en el poder es especialmente evidente en lo que se refiere a la trágica situación de los palestinos. De hecho, se utiliza a la clase liberal para marginar y desacreditar a quienes, como Noam Chomsky y Norman Finkelstein, tienen la honestidad, integridad y coraje de denunciar los crímenes de guerra israelíes. Y la clase liberal se ve recompensada por ese sucio papel de ahogar el debate.
“Para mí, nada hay más censurable que esos hábitos mentales de los intelectuales que inducen a evadirse, a ese alejamiento característico de la postura difícil y con principios, que sabes que es correcta pero que decides no asumir”, escribió el difunto Edward Said. “No quieres parecer demasiado político; tienes miedo de parecer polémico; quieres mantener una reputación de ser equilibrado, objetivo y moderado; estás esperando que vuelvan a invitarte, a consultarte, a pertenecer a una junta o comité prestigioso, y por eso permaneces dentro de la corriente dominante establecida; porque esperas conseguir algún día un grado honorario, un gran premio, quizá incluso una embajada”.
Para un intelectual, esos hábitos mentales son corruptos por excelencia”, seguía Said. “Si algo hay que puede desnaturalizar, neutralizar y finalmente acabar con una apasionada vida intelectual, ese algo es la internalización de esos hábitos. A nivel personal, me he topado con ellos en una de las más complicadas de todas las cuestiones contemporáneas: la cuestión palestina, donde el temor a hablar claro sobre una de las mayores injusticias de la historia moderna ha coartado, ofuscado y amordazado a muchos que conocen la verdad y están en posición de servirla. Porque, a pesar del maltrato y denigración sufridos por cualquier claro defensor o defensora de los derechos y autodeterminación palestinos, merece la pena decir la verdad y que un intelectual compasivo y valiente la represente”.
Julien Benda sostenía en su libro publicado en 1927 “La Trahison des Clercs” [La traición de los intelectuales], que esto sólo se produce cuando no nos implicamos en la búsqueda de objetivos prácticos o ventajas materiales que nos puedan servir de conciencia y correctivo. Aquellos que trasladan sus lealtades a los objetivos prácticos del poder y a las ventajas materiales se castran a sí mismos intelectual y moralmente. Benda escribió que en otro tiempo se suponía que los intelectuales eran indiferentes a las pasiones populares. “Que eran un ejemplo de compromiso puramente desinteresado con las actividades de la mente y que generaron la creencia en el valor supremo de esta forma de existencia”. Se les veía “como unos moralistas que estaban por encima del conflicto de los egoísmos humanos”. “Predicaban, en nombre de la humanidad o de la justicia, la adopción de un principio abstracto superior y directamente opuesto a esas pasiones”. Esos intelectuales, reconocía Benda, no eran capaces, con demasiada frecuencia, de impedir que los poderosos “anegaran toda la historia con el ruido de sus odios y sus matanzas”. Pero, al menos, “impidieron que los legos establecieran sus acciones como religión, les impidieron que pensaran de ellos mismos que eran grandes hombres cuando perpetraban esas actividades”. En resumen, afirmaba Benda, “la humanidad hizo el mal durante dos mil años, pero honró a los buenos. Esta contradicción era un honor para la especie humana y creó la grieta por donde la civilización se deslizó en el mundo”. Pero una vez que los intelectuales empezaron a “jugar el juego de las pasiones políticas”, aquellos que habían “actuado como freno sobre el realismo de la gente empezaron a actuar como sus estimuladores”. Y es por esta razón por la que Michael Moore tiene razón cuando culpa a The New York Times y al establishment liberal, incluso más que a George W. Bush y Dick Cheney, por la guerra de Iraq”.
“El deseo de decir la verdad”, escribió Paul Baran, el brillante economista marxista y autor de “The Political Economy of Growth” [La economía política del crecimiento], es “sólo una de las condiciones para ser intelectual. La otra es el coraje, la disposición para emprender investigaciones racionales te lleven donde te lleven… resistiéndote… ante la cómoda y lucrativa conformidad”.
Aquellos que desafían tenazmente la ortodoxia de las creencias, que cuestionan las pasiones políticas dominantes, que se niegan a sacrificar su integridad para servir al culto del poder, son empujados a los márgenes. Son denunciados por las mismas gentes que, años después, afirmarán a menudo que estas batallas morales son las suyas. Pero son sólo los marginados y los rebeldes los que mantienen vivas la verdad y la investigación intelectual. Los que ponen nombre a los crímenes del Estado. Los que dan su voz a las víctimas de la opresión. Los que formulan las preguntas difíciles. Y más importante, los que exponen a los poderosos, junto a sus apologistas liberales, por lo que son.
Chris Hedges, pasó casi dos décadas como corresponsal extranjero en Centroamérica, Oriente Medio, África y los Balcanes. Ha informado desde más de cincuenta países y ha trabajado para The Christian Science Monitor, National Public Radio, The Dallas Morning News y The New York Times, para el que estuvo escribiendo durante quince años.
Chris Hedges. Truthdig. Traducido por Sinfo Fernández.
Fuente: http://www.truthdig.com/report/item/the_treason_of_the_intellectuals_20130331/
Tal vez te interesa recordar a un ciudadano valiente y leal a la causa de la justicia: Olof Palmer, el primer ministro sueco asesinado y cuya muerte -el móvil, las causas, los objetivos y los organizadores de la trama- dista mucho de haber sido aclarada.





No hay comentarios:
Publicar un comentario