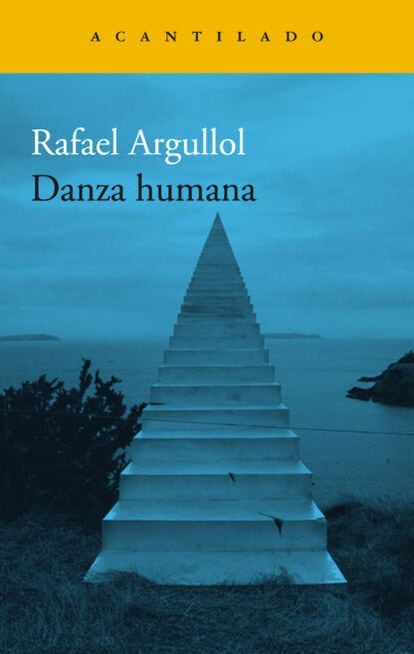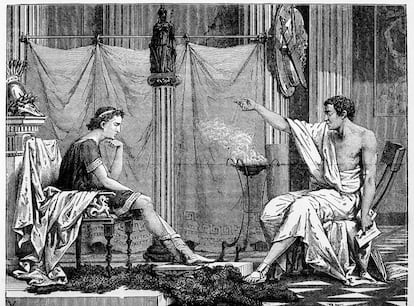
No necesitamos tantos libros de teoría del ‘management’ y liderazgo para orientarnos en un mundo empresarial tan complejo como el de hoy
Un día preguntaron a Nuccio Ordine, ese gran maestro que nos dejó hace un par de años, si la filosofía servía para algo. Contestó que “es inútil y no sirve porque la filosofía no es servil. La filosofía te enseña a ser un hombre libre. Hoy en día hay un desprecio en nuestra sociedad hacia los saberes que no producen beneficio económico. Hemos perdido totalmente la idea del conocimiento como experiencia en sí: estudiar para ser mejores”. En 2023, Ordine recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
El pasado mes de julio participé en un desayuno del Proyecto Tendencias de este periódico, conducido por Ricardo de Querol, junto a Adriana Ugarte, actriz y licenciada en Filosofía; y Rafael Narbona, escritor y profesor de filosofía. Adriana habló sobre filosofía y arte, y Rafael sobre filosofía y vida. Aprendí de ellos tanto como disfruté.
Me tocó a mí responder a la pregunta, provocadora, como es el hecho mismo de pensar, de si la filosofía servía para algo en el mundo de la empresa. Y me acordé del entrañable profesor Ordine. Pensé en que él hubiera dicho que no. Que claro que no. Que no sirve para nada. Y, que, por eso, sirve para todo. Que es del todo inútil y, que, por eso, es tan valiosa. Tan útil. Tan esencialmente necesaria.
Nuestro mundo cambia a unos niveles de incertidumbre sin precedentes, geopolíticamente liderado por autocracias consolidadas o en ciernes. Con extremismos respaldados por amplios sectores sociales y en el que formular una visión de futuro a medio plazo corre el riesgo de caer en la soberbia o en la ingenuidad. Nos cuesta ver hacia dónde va el mundo y, con ello, hacia dónde vamos nosotros.
Vivimos en una sociedad nebulosa de saturación informativa permanente, que a veces confunde más que orienta. De beatificación de una tecnología a la que empezamos a estar tentados en delegar nuestras decisiones más humanas, convirtiendo así un medio en un fin en sí mismo. De las pesadas cadenas de la falta de tiempo con las que nos arrastramos, sabiendo que son cadenas que nos hemos puesto nosotros mismos en esa autoesclavitud de multiactividades, urgencias e inmediateces que nacen y mueren en el día, en la semana. Qué brillo el del filósofo alemán-coreano Byun-Chul Han.
En el mundo de la empresa y la gestión empresarial, en medio de la niebla y ante la inevitable inquietud que genera no saber dónde estamos, emergen voces bienintencionadas que, a base de repetirse, porque suenan bien, empiezan a convertirse en clichés. Autores americanos de business management que están en la frontera de los libros de autoayuda de aeropuerto que nos dicen que pongamos a las personas en el centro. Que demos la mejor versión de nosotros mismos. Que llevamos dentro un líder. Que seamos optimistas porque todo va a ir bien. Que si queremos podemos.
Nada que objetar a estas máximas, que son muletas que pueden levantarnos el ánimo o ayudarnos a enfatizar lo evidente. Pero creo francamente que no necesitamos tantos libros de teoría del management y liderazgo para orientarnos en un mundo empresarial tan complejo como el de hoy.
Creo que podemos descubrir en los grandes filósofos de la historia reflexiones de enorme valor sobre los grandes temas actuales. Y no por esnobismo, originalidad o moda vintage, sino porque sus ideas, pensamiento y convicciones han resistido el despiadado ataque intelectual de la crítica por los filósofos posteriores, año tras año, siglo tras siglo. Pasa lo mismo con la literatura, la poesía o la música, y por eso hoy tenemos una Odisea, un Romancero Gitano o una Tocata y Fuga en Re Menor. Qué mayor prueba de dureza intelectual, de perdurabilidad, de verdad.
Y así, cuando pensamos en la empresa en la importancia del tiempo y la presión de la inmediatez, es muy estimulante escuchar a Séneca decir que “no es que tengamos poco tiempo; es que perdemos mucho”. O a Montaigne y a Descartes, que nos proponen meditar sobre la muerte y la finitud de nuestra existencia para darnos cuenta de que una vida vivida con verdadera conciencia es la aventura más asombrosa en que podemos embarcarnos, por cotidiana que aparentemente nos parezca.
O cuando pensamos en valores, códigos de conducta y desarrollo de personas en la empresa, qué luminosas son las reflexiones de un Kant que nos invita a actuar “de tal modo que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio”; o que nos preguntemos: “¿Qué sucedería si todos actuasen igual que yo?”, con ese imperativo categórico que nos llega con extraordinaria actualidad. Emmanuel Levinas lo reforzó siglos después con una belleza que aún nos sobrecoge: “la ética no empieza en principios abstractos, sino en el rostro del otro”.
O cuando reflexionamos sobre liderazgo auténtico, qué inspirador resulta oír de nuevo a nuestra María Zambrano decir eso de que “la autenticidad no es algo que se tiene, sino algo que se conquista cada día”. Ay, María, cuánta razón. Por eso la cultura de una empresa es tan humanista como lo es la de quienes la gestionan.
Y qué estimulante, al hablar sobre propósito empresarial, puede ser recordar al eterno Viktor Frankl diciendo que “vivimos por nuestras razones y morimos por falta de ellas”. No se puede expresar una verdad así con mayor belleza. O cuando pensamos en nuestras metas, esas libremente elegidas personal, profesional, empresarial y corporativamente; me imagino qué tipo tan extraordinario para tener de coach o sentar en un consejo de administración sería Aristóteles y qué gran código de conducta su Ética a Nicómaco.
Y quizás, por encima de todo, hablando de filosofía, podríamos encontrarnos con esa gran enseñanza de todos los filósofos de la historia, la única quizás universalmente compartida por ellos a lo largo de los siglos: la duda. Ellos nos enseñan a dudar, a cuestionarnos la realidad aparente, a reflexionar críticamente, a dialogar. A preguntar, como hacía Sócrates, incomodando a sus interlocutores cuando paseaba por Atenas hace más de 25 siglos.
Mi pregunta sería: ¿es posible una empresa humanista? Creo que sí. Pero creo que requiere ir más allá de la pura gestión empresarial. Requiere que nos adentremos en los mares de la filosofía y la ética, del arte y la historia, de la antropología y la psicología, de la música y la literatura. De todo aquello que es inútil. Que no sirve para nada. O que precisamente por eso sirve para todo. Para hacernos mejores. Para ayudar al otro. Para ser más libres. Más felices. Más humanos.
Fede Linares es presidente de EY España.
Un día preguntaron a Nuccio Ordine, ese gran maestro que nos dejó hace un par de años, si la filosofía servía para algo. Contestó que “es inútil y no sirve porque la filosofía no es servil. La filosofía te enseña a ser un hombre libre. Hoy en día hay un desprecio en nuestra sociedad hacia los saberes que no producen beneficio económico. Hemos perdido totalmente la idea del conocimiento como experiencia en sí: estudiar para ser mejores”. En 2023, Ordine recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
El pasado mes de julio participé en un desayuno del Proyecto Tendencias de este periódico, conducido por Ricardo de Querol, junto a Adriana Ugarte, actriz y licenciada en Filosofía; y Rafael Narbona, escritor y profesor de filosofía. Adriana habló sobre filosofía y arte, y Rafael sobre filosofía y vida. Aprendí de ellos tanto como disfruté.
Me tocó a mí responder a la pregunta, provocadora, como es el hecho mismo de pensar, de si la filosofía servía para algo en el mundo de la empresa. Y me acordé del entrañable profesor Ordine. Pensé en que él hubiera dicho que no. Que claro que no. Que no sirve para nada. Y, que, por eso, sirve para todo. Que es del todo inútil y, que, por eso, es tan valiosa. Tan útil. Tan esencialmente necesaria.
Nuestro mundo cambia a unos niveles de incertidumbre sin precedentes, geopolíticamente liderado por autocracias consolidadas o en ciernes. Con extremismos respaldados por amplios sectores sociales y en el que formular una visión de futuro a medio plazo corre el riesgo de caer en la soberbia o en la ingenuidad. Nos cuesta ver hacia dónde va el mundo y, con ello, hacia dónde vamos nosotros.
Vivimos en una sociedad nebulosa de saturación informativa permanente, que a veces confunde más que orienta. De beatificación de una tecnología a la que empezamos a estar tentados en delegar nuestras decisiones más humanas, convirtiendo así un medio en un fin en sí mismo. De las pesadas cadenas de la falta de tiempo con las que nos arrastramos, sabiendo que son cadenas que nos hemos puesto nosotros mismos en esa autoesclavitud de multiactividades, urgencias e inmediateces que nacen y mueren en el día, en la semana. Qué brillo el del filósofo alemán-coreano Byun-Chul Han.
En el mundo de la empresa y la gestión empresarial, en medio de la niebla y ante la inevitable inquietud que genera no saber dónde estamos, emergen voces bienintencionadas que, a base de repetirse, porque suenan bien, empiezan a convertirse en clichés. Autores americanos de business management que están en la frontera de los libros de autoayuda de aeropuerto que nos dicen que pongamos a las personas en el centro. Que demos la mejor versión de nosotros mismos. Que llevamos dentro un líder. Que seamos optimistas porque todo va a ir bien. Que si queremos podemos.
Nada que objetar a estas máximas, que son muletas que pueden levantarnos el ánimo o ayudarnos a enfatizar lo evidente. Pero creo francamente que no necesitamos tantos libros de teoría del management y liderazgo para orientarnos en un mundo empresarial tan complejo como el de hoy.
Creo que podemos descubrir en los grandes filósofos de la historia reflexiones de enorme valor sobre los grandes temas actuales. Y no por esnobismo, originalidad o moda vintage, sino porque sus ideas, pensamiento y convicciones han resistido el despiadado ataque intelectual de la crítica por los filósofos posteriores, año tras año, siglo tras siglo. Pasa lo mismo con la literatura, la poesía o la música, y por eso hoy tenemos una Odisea, un Romancero Gitano o una Tocata y Fuga en Re Menor. Qué mayor prueba de dureza intelectual, de perdurabilidad, de verdad.
Y así, cuando pensamos en la empresa en la importancia del tiempo y la presión de la inmediatez, es muy estimulante escuchar a Séneca decir que “no es que tengamos poco tiempo; es que perdemos mucho”. O a Montaigne y a Descartes, que nos proponen meditar sobre la muerte y la finitud de nuestra existencia para darnos cuenta de que una vida vivida con verdadera conciencia es la aventura más asombrosa en que podemos embarcarnos, por cotidiana que aparentemente nos parezca.
O cuando pensamos en valores, códigos de conducta y desarrollo de personas en la empresa, qué luminosas son las reflexiones de un Kant que nos invita a actuar “de tal modo que trates a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio”; o que nos preguntemos: “¿Qué sucedería si todos actuasen igual que yo?”, con ese imperativo categórico que nos llega con extraordinaria actualidad. Emmanuel Levinas lo reforzó siglos después con una belleza que aún nos sobrecoge: “la ética no empieza en principios abstractos, sino en el rostro del otro”.
O cuando reflexionamos sobre liderazgo auténtico, qué inspirador resulta oír de nuevo a nuestra María Zambrano decir eso de que “la autenticidad no es algo que se tiene, sino algo que se conquista cada día”. Ay, María, cuánta razón. Por eso la cultura de una empresa es tan humanista como lo es la de quienes la gestionan.
Y qué estimulante, al hablar sobre propósito empresarial, puede ser recordar al eterno Viktor Frankl diciendo que “vivimos por nuestras razones y morimos por falta de ellas”. No se puede expresar una verdad así con mayor belleza. O cuando pensamos en nuestras metas, esas libremente elegidas personal, profesional, empresarial y corporativamente; me imagino qué tipo tan extraordinario para tener de coach o sentar en un consejo de administración sería Aristóteles y qué gran código de conducta su Ética a Nicómaco.
Y quizás, por encima de todo, hablando de filosofía, podríamos encontrarnos con esa gran enseñanza de todos los filósofos de la historia, la única quizás universalmente compartida por ellos a lo largo de los siglos: la duda. Ellos nos enseñan a dudar, a cuestionarnos la realidad aparente, a reflexionar críticamente, a dialogar. A preguntar, como hacía Sócrates, incomodando a sus interlocutores cuando paseaba por Atenas hace más de 25 siglos.
Mi pregunta sería: ¿es posible una empresa humanista? Creo que sí. Pero creo que requiere ir más allá de la pura gestión empresarial. Requiere que nos adentremos en los mares de la filosofía y la ética, del arte y la historia, de la antropología y la psicología, de la música y la literatura. De todo aquello que es inútil. Que no sirve para nada. O que precisamente por eso sirve para todo. Para hacernos mejores. Para ayudar al otro. Para ser más libres. Más felices. Más humanos.
Fede Linares es presidente de EY España.