
Para los nacionalsocialistas todo era política: convirtieron desde el teatro hasta el cine la pintura o la literatura en instrumentos de propaganda y antisemitismo.
En el delirio de la destrucción de Europa tuvo su peso un relato de tipo etnográfico de finales del siglo I, escrito por Cornelio Tácito y titulado Origine et situ Germanorum (Sobre el origen y la situación de los alemanes, conocido popularmente como Germania). Empieza así: “Germania en su conjunto está separada de los galos, los recios y los panonios por los ríos Rin y Danubio, de los sármatas y los dacios por el mutuo miedo y las montañas: lo demás lo rodea el Océano, abrazando extensas penínsulas e inmensos espacios de islas, habiendo sido conocidos hace poco ciertas gentes y sus reyes, a los que la guerra puso al descubierto”.
Ese viejo cuaderno de tiempos de los romanos se convirtió en “el talismán del Tercer Reich”, según Christopher Whitton, profesor de Clásicas de Cambridge. Con la apropiación cultural de un elemento tan concreto como los escritos de Tácito, los nazis se arrogaron el derecho a reconvertir la débil Alemania que surgió de los escombros de la Primera Guerra Mundial en la tercera reencarnación del Sacro Imperio Romano Germánico (el primer Reich fue en el siglo X, y el segundo surgió en 1871).
Ya en 1928, de la mano del ideólogo Alfred Rosenberg, los nacionalsocialistas fundaron una “Liga de Combate para la Cultura Alemana”, que preparó el camino de control de la cultura cuando los nazis llegaran al poder. Y así fue. A partir del 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolf Hitler, él y sus acólitos pusieron en marcha una especie de blitzkrieg (ataque relámpago) propagandístico para irradiar su ideología a través de todos y cada uno de los estamentos culturales y artísticos del país.
En el delirio de la destrucción de Europa tuvo su peso un relato de tipo etnográfico de finales del siglo I, escrito por Cornelio Tácito y titulado Origine et situ Germanorum (Sobre el origen y la situación de los alemanes, conocido popularmente como Germania). Empieza así: “Germania en su conjunto está separada de los galos, los recios y los panonios por los ríos Rin y Danubio, de los sármatas y los dacios por el mutuo miedo y las montañas: lo demás lo rodea el Océano, abrazando extensas penínsulas e inmensos espacios de islas, habiendo sido conocidos hace poco ciertas gentes y sus reyes, a los que la guerra puso al descubierto”.
Ese viejo cuaderno de tiempos de los romanos se convirtió en “el talismán del Tercer Reich”, según Christopher Whitton, profesor de Clásicas de Cambridge. Con la apropiación cultural de un elemento tan concreto como los escritos de Tácito, los nazis se arrogaron el derecho a reconvertir la débil Alemania que surgió de los escombros de la Primera Guerra Mundial en la tercera reencarnación del Sacro Imperio Romano Germánico (el primer Reich fue en el siglo X, y el segundo surgió en 1871).
Ya en 1928, de la mano del ideólogo Alfred Rosenberg, los nacionalsocialistas fundaron una “Liga de Combate para la Cultura Alemana”, que preparó el camino de control de la cultura cuando los nazis llegaran al poder. Y así fue. A partir del 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolf Hitler, él y sus acólitos pusieron en marcha una especie de blitzkrieg (ataque relámpago) propagandístico para irradiar su ideología a través de todos y cada uno de los estamentos culturales y artísticos del país.
 'The Eternal Jew', una exposición antisemita en Berlín, en 1938.
Bettmann (Bettmann Archive)
'The Eternal Jew', una exposición antisemita en Berlín, en 1938.
Bettmann (Bettmann Archive)De hecho, una de las primeras víctimas mortales del nazismo fue un actor de teatro, un tipo guapo, popular y comunista llamado Hans Otto. Al poco de que el partido de Hitler controlara el Gobierno central, se dio orden de no renovarle el contrato en el Teatro Estatal Prusiano, de manera que Otto pasó a la clandestinidad hasta que fue arrestado por las tropas de asalto en un pequeño café del barrio de Schönenberg, en Berlín. De allí se lo llevaron al cuartel general de la SA y la Gestapo, donde le golpearon y después lo tiraron por una ventana. Así lo explica Michael H. Kater en La cultura en la Alemania nazi (Siglo XXI, 2025).
Kater, profesor emérito de la universidad de York en Toronto, demuestra que los primeros pasos del gobierno nazi en el campo de la cultura estaban claramente planificados. Sus objetivos fueron diluir y aniquilar toda influencia de la República de Weimar (1918-1933) y presentar y extender la cosmovisión nacionalsocialista por todos los rincones del país. Se organizaron para hacerlo, además, en forma de distracción y entretenimiento para la ciudadanía y sin alarmar al resto de países europeos.
Y lo consiguieron. Para Kater, la verdadera institución de la nueva cultura se inició en verano del 33, cuando un cambio legislativo mandó crear una “liga de la cultura judía” para controlar y erradicar parcialmente lo que se consideraba cultura “judía” anterior a 1933. A la literatura racista anterior a ese año, en cambio, se le permitió continuar, y de hecho se fomentó, especialmente tras la puesta en marcha de una Cámara de Cultura del Reich bajo el mando del ministro de Propaganda Joseph Goebbels, que controló las principales actividades culturales y artísticas. “A partir de entonces, los creadores culturales alemanes tuvieron que dejarse guiar por la censura estatal y la autocensura”, explica Kater en conversación por correo electrónico.

En Berlín de 1933, los viandantes saludan a Hitler, mientras da el discurso de victoria de las elecciones de 1933.
Photo 12 (Universal Images Group via Getty Images)
Un nuevo imaginario
El mandato de Goebbels fue expandir la gran “cultura”, una suerte de elixir vital de la Volksgemeinschaft (la comunidad nacional). Dentro de ese marco, “los contenidos podían ser verdades, verdades a medias o francas mentiras, según conviniera a la política nazi”, explica Kater, autor de otros libros como Las juventudes hitlerianas (Kailas, 2016).
Pero para que ese nuevo tipo de cultura arraigara debía liquidarse primero las formas culturales anteriores, y la consigna fue purgar todo rastro de Weimar. Esto es, todo rastro del movimiento Bauhaus, del expresionismo, cubismo o dadaísmo, descolgando de los museos las pinturas de Paul Klee, de Kandinsky, y desprogramando películas como Berlín, sinfonía de una gran ciudad o Metrópolis, obras de teatro de Bertolt Brecht, o conciertos de Kurt Weill.

Adolf Hitler saluda en 1933 a las juventudes sajonas a las afueras de Erfurt, Alemania.
Hulton Archive (Getty Images)
Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, “se culpó a los judíos de haber causado la decadencia nacional, lo que la extrema derecha alemana asoció cada vez más con el auge del modernismo (”Cultura de Weimar”), reflexiona Haker.
Así, el nuevo imaginario cultural despreciaba lo relacionado con lo urbano y lo industrial, repudiando lo complejo, lo ambiguo o lo abstracto, un verdadero trabajo de demolición contra las formas, colores y sonidos de Weimar y su impronta experimental, de libertad y tolerancia, según Kater.
La nueva cultura, en cambio, llamaba a celebrar la pureza y la belleza clásica, impulsando lo nítido, lo simple, el imaginario del campo y la aldea, el aire limpio de las montañas —entre los nazis se vivió una auténtica obsesión con los Alpes— y las muy diversas representaciones de la virtud, el idílico pasado, la fuerza de la familia, la humildad y la laboriosidad.
Esos nuevos valores se vieron pronto reflejados en libros con títulos como La voz de la conciencia, Los últimos jinetes, Rebeldes por honor o La vida sencilla. Una de las novelas de mayor éxito en 1933 fue El pueblo sin espacio, de Hans Grimm, publicada años atrás, en la que se narra los riesgos de la mezcla racial. “La lectura de textos que hablaban de vecinos extranjeros supuestamente hostiles pasó a ser un pasatiempo habitual entre los alemanes”, subraya Kater.

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, “se culpó a los judíos de haber causado la decadencia nacional, lo que la extrema derecha alemana asoció cada vez más con el auge del modernismo (”Cultura de Weimar”), reflexiona Haker.
Así, el nuevo imaginario cultural despreciaba lo relacionado con lo urbano y lo industrial, repudiando lo complejo, lo ambiguo o lo abstracto, un verdadero trabajo de demolición contra las formas, colores y sonidos de Weimar y su impronta experimental, de libertad y tolerancia, según Kater.
La nueva cultura, en cambio, llamaba a celebrar la pureza y la belleza clásica, impulsando lo nítido, lo simple, el imaginario del campo y la aldea, el aire limpio de las montañas —entre los nazis se vivió una auténtica obsesión con los Alpes— y las muy diversas representaciones de la virtud, el idílico pasado, la fuerza de la familia, la humildad y la laboriosidad.
Esos nuevos valores se vieron pronto reflejados en libros con títulos como La voz de la conciencia, Los últimos jinetes, Rebeldes por honor o La vida sencilla. Una de las novelas de mayor éxito en 1933 fue El pueblo sin espacio, de Hans Grimm, publicada años atrás, en la que se narra los riesgos de la mezcla racial. “La lectura de textos que hablaban de vecinos extranjeros supuestamente hostiles pasó a ser un pasatiempo habitual entre los alemanes”, subraya Kater.

Joseph Goebbels da un mitin durante la ceremonia de quema de libros en la casa de la ópera de Berlín, el 11 de mayo de 1933.
ullstein bild Dtl. (ullstein bild via Getty Images)
Para la élite nazi, todo producto cultural tenía valor político, fuera el teatro, el cine, la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música o el baile. En los estamentos culturales se fue suprimiendo la representación de la población judía y se alentó la lealtad por delante de cualquier otra virtud, sincronizando todas las organizaciones culturales y artísticas bajo su ideología. De esa manera, los contratos, las subvenciones y la financiación estatal llovían —o no— en función de la fidelidad al nuevo Gobierno.
El control fue férreo. Se intentó imponer una nueva moda social haciendo circular piezas bailables alemanas con instructores de danza, con la ayuda de músicos de las tropas de asalto nazi. Y también se creó un nuevo tipo de música —lo más alejada posible de la locura negra del jazz que triunfó en la época de Weimar— fomentada a base de concursos de jóvenes que animaban a componer melodías que “se pudieran silbar por la calle”. Así fue como, por ejemplo, surgió la canción Alta noche de estrellas claras, compuesta por Hans Baumann, el bardo de las Juventudes Hitlerianas.
La obsesión artística venía de lejos y tenía tintes personales. Hitler tenía una cierta querencia por las artes, de joven trató de ser pintor, adoraba el cine, que le gustaba ir al teatro y le encantaba verse rodeado de actores y actrices. Pero en el campo de la literatura era otra cosa: en su biblioteca abundaban sobre todo historias de detectives o relatos de escenario rústico “como las aparatosas narraciones sobre el Salvaje Oeste estadounidense que había escrito el autor alemán Karl May, nacido en Sajonia”, relata Kater.

Para la élite nazi, todo producto cultural tenía valor político, fuera el teatro, el cine, la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música o el baile. En los estamentos culturales se fue suprimiendo la representación de la población judía y se alentó la lealtad por delante de cualquier otra virtud, sincronizando todas las organizaciones culturales y artísticas bajo su ideología. De esa manera, los contratos, las subvenciones y la financiación estatal llovían —o no— en función de la fidelidad al nuevo Gobierno.
El control fue férreo. Se intentó imponer una nueva moda social haciendo circular piezas bailables alemanas con instructores de danza, con la ayuda de músicos de las tropas de asalto nazi. Y también se creó un nuevo tipo de música —lo más alejada posible de la locura negra del jazz que triunfó en la época de Weimar— fomentada a base de concursos de jóvenes que animaban a componer melodías que “se pudieran silbar por la calle”. Así fue como, por ejemplo, surgió la canción Alta noche de estrellas claras, compuesta por Hans Baumann, el bardo de las Juventudes Hitlerianas.
La obsesión artística venía de lejos y tenía tintes personales. Hitler tenía una cierta querencia por las artes, de joven trató de ser pintor, adoraba el cine, que le gustaba ir al teatro y le encantaba verse rodeado de actores y actrices. Pero en el campo de la literatura era otra cosa: en su biblioteca abundaban sobre todo historias de detectives o relatos de escenario rústico “como las aparatosas narraciones sobre el Salvaje Oeste estadounidense que había escrito el autor alemán Karl May, nacido en Sajonia”, relata Kater.

Hitler muestra el arte "purgado" de Alemania, en una exposición nacional de arte alemán, a los jefes de misiones extranjeras en Berlín y a su ministro de Propaganda, Joseph Goebbels (izquierda), en 1939.
Bettmann (Bettmann Archive)
Calendario de opresión
De forma fulminante, a lo largo de 1933 se aprobaron diversas iniciativas legislativas para acabar con todo vestigio de democracia y libertad en las actividades sociales, culturales y artísticas del país. Para empezar, tras arder en llamas el Parlamento el 27 de febrero, se declaró el estado de emergencia, se suspendió la libertad de expresión, de prensa y de derecho de reunión, y se arrogó el poder de arrestar opositores políticos sin cargo alguno, disolver organizaciones y censurar periódicos.
El 23 de marzo se aprobó la Ley para la rectificación de la Nación y el Reich —más conocida como Ley Habilitante—, que permitió a Hitler proponer y firmar leyes sin consultar al parlamento. El 7 de abril se firmó la Ley de restauración del Servicio Civil Profesional Civil que promulgaba que se podía despedir a los funcionarios de orientación política dudosa, judíos o carentes de “inclinaciones correctas”. Se trataba de marginar a los artistas sospechosos empleados por distintas instituciones estatales del nivel municipal, regional o nacional.
En junio, Hitler otorgó al Ministerio de Propaganda de Goebbels facultades de supervisión adicionales que se arrebataron de las carteras de Exteriores o Interior, mientras los críticos literarios se apuntaron a suprimir las obras de comunistas, socialdemócratas o cristianos confesionales como Karl Marx, Sigmund Freud o Erich Maria Remarque. También se destruyeron libros que se referían a la emancipación de las mujeres, el pacifismo o la sexualidad (en diciembre de 1933 ya habían desaparecido de la circulación 1.000 títulos).

Hitler y Joseph Goebbels viendo una pintura robada a los italianos.
Photo 12 (Universal Images Group via Getty Images)
El 14 de julio se promulgó la Ley de Cinematografía del Reich y se inició el control temático y organizativo de las películas. Se fundó además una nueva Academia de Cine bajo la dirección de un actor llamado Wolfgang Liebeneiner, descrito por Goebbels como “joven, moderno, resuelto y fanático”.
En septiembre se puso en marcha una organización centralizada de artistas, escritores, periodistas en cámaras o Kammern específicas para cada disciplina: literatura, periodistas, trabajadores radiofónicos, artistas de teatro, músicos y personas dedicadas a las artes visuales. Con el tiempo, la afiliación a estas cámaras se volvió obligatoria y a los judíos se les prohibió inscribirse. Y en octubre se aprobó una nueva ley para regular la prensa en la que se impuso un registro de editores y reporteros “racialmente puros”, prohibiendo a los periódicos publicar información que pudiera debilitar la fuerza del Reich.
“Jungla darwinista”
El 14 de julio se promulgó la Ley de Cinematografía del Reich y se inició el control temático y organizativo de las películas. Se fundó además una nueva Academia de Cine bajo la dirección de un actor llamado Wolfgang Liebeneiner, descrito por Goebbels como “joven, moderno, resuelto y fanático”.
En septiembre se puso en marcha una organización centralizada de artistas, escritores, periodistas en cámaras o Kammern específicas para cada disciplina: literatura, periodistas, trabajadores radiofónicos, artistas de teatro, músicos y personas dedicadas a las artes visuales. Con el tiempo, la afiliación a estas cámaras se volvió obligatoria y a los judíos se les prohibió inscribirse. Y en octubre se aprobó una nueva ley para regular la prensa en la que se impuso un registro de editores y reporteros “racialmente puros”, prohibiendo a los periódicos publicar información que pudiera debilitar la fuerza del Reich.
“Jungla darwinista”
Kater subraya que en este meteórico proceso de “recambio” cultural tuvo un papel importante el ultranacionalista Rosemberg y su Liga, que a finales de la década de los años veinte ya entablaba una lucha abierta contra la literatura de Weimar y contra los contenidos liberales de la prensa urbana como Frankfurter Zeitung.
Y esa escalada salvaje de recorte de libertades a favor del autoritarismo y el matonismo tuvo su reflejo en la competitiva pugna entre Rosenberg y Goebbels por conseguir el título de líder cultural máximo (ganando este último la contienda).
La cultura en la Alemania nazi recoge lo que Ian Kershaw, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Sheffield, revela en Hitler. La biografía definitiva (Península, 2019): la manera de gobernar personalizada de Hitler fomentaba las iniciativas radicales que provenían de abajo, ofreciéndoles respaldo siempre que estuvieran de acuerdo con las metas que él antes había definido a grandes rasgos.

Quema de libros en la Alemania nazi de 1933.
Universal History Archive (Universal Images Group via Getty Images)
Así, se promovía una competencia feroz en todos los niveles del régimen, entre instituciones nazis, entre grupos rivales, entre bandos de estos mismos grupos y, finalmente, entre los individuos de esos bandos. En esa “jungla darwinista” del Tercer Reich, el salvaje camino hacia el poder y el ascenso consistía en prever la voluntad del Führer y, sin esperar indicaciones, tomar la iniciativa para impulsar los presuntos objetivos y deseos de Hitler.
De esa manera se propulsó un proceso de radicalización en espiral, imposible de detener. Una radicalización que, según Kershaw, tuvo su expresión extrema durante la guerra en diversos aspectos: la escalada de terror en el ámbito judicial, la rapidez de las primeras victorias relámpago, la ferocidad infundida por los nazis en la campaña oriental, la sórdida brutalidad con la que se trató a los prisioneros de guerra soviéticos, y, sobre todo, la persecución de los judíos.
Kater, autor de otras obras como The Nazi Party (1983), Doctors Under Hitler (1989) o Composers of The Nazi Era (2000), explica que una de las cosas que más le ha sorprendido en sus investigaciones “es la aparentemente fácil conversión de los medios culturales en instrumentos de propaganda, y la ausencia de cualquier crítica contemporánea al respecto”.
De esa manera se propulsó un proceso de radicalización en espiral, imposible de detener. Una radicalización que, según Kershaw, tuvo su expresión extrema durante la guerra en diversos aspectos: la escalada de terror en el ámbito judicial, la rapidez de las primeras victorias relámpago, la ferocidad infundida por los nazis en la campaña oriental, la sórdida brutalidad con la que se trató a los prisioneros de guerra soviéticos, y, sobre todo, la persecución de los judíos.
Kater, autor de otras obras como The Nazi Party (1983), Doctors Under Hitler (1989) o Composers of The Nazi Era (2000), explica que una de las cosas que más le ha sorprendido en sus investigaciones “es la aparentemente fácil conversión de los medios culturales en instrumentos de propaganda, y la ausencia de cualquier crítica contemporánea al respecto”.
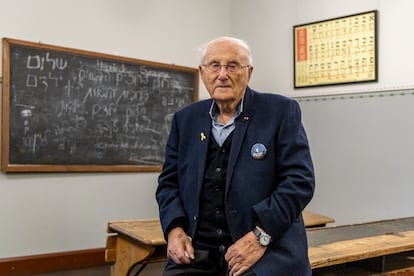
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/MIORNGRSRBBBJC4OAP4UB4GS4Q.jpg)

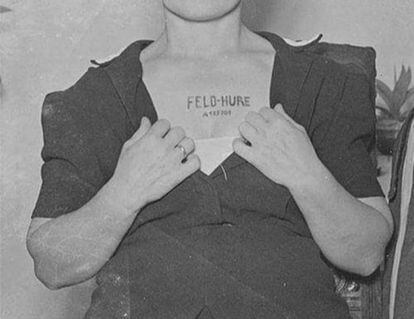




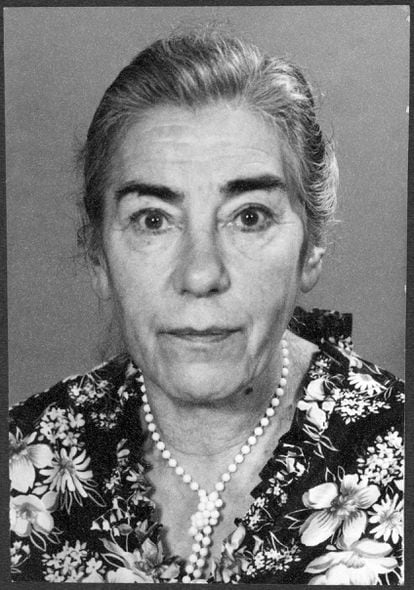
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/MEHLACI6JBFULCY2WEQPEPAORI.png)



/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/6TQAESIGHZBM3CBW43XJNU4CTQ.jpg)





