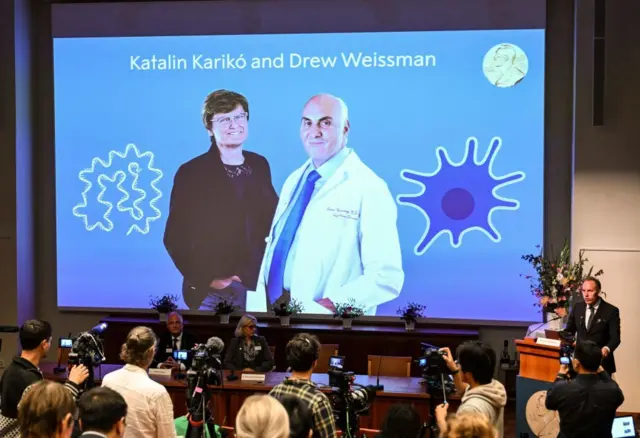_- Henry A. Giroux.
El video en la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X que muestra a deportados siendo esposados de manos y pies y encadenados.
Las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con las que anuncia la ampliación del centro de detención de migrantes en la base de Guantánamo para recibir "a los peores extranjeros ilegales criminales".
Para el académico Henry A. Giroux todo ello forma parte de lo que él ha denominado la "cultura de la crueldad".
Teórico fundador de la pedagogía crítica y director de Centro para la Investigación del Interés Público de la Universidad McMaster (Hamilton, Ontario, Canadá), Giroux lleva años ahondando en el concepto.
"La crueldad parece ser el principio organizador central de la política hoy", le dice el estadounidense-canadiense a BBC Mundo, refiriéndose también a la idea de que EE.UU. pueda llegar a asumir la "propiedad" de Gaza para levantar allí "la Riviera de Oriente Medio", o la reducción a su mínima expresión de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), una de las mayores organizaciones de ayuda humanitaria del mundo.
Pero no solo en EE.UU., también cada vez más a nivel global, subraya.
En BBC Mundo hablamos con este intelectual de izquierda que tilda a Trump de "testaferro de una oligarquía".
El título de tu artículo más reciente es "El teatro de la crueldad de Trump". Podría haber descrito su recién estrenada presidencia de distintas formas. ¿Por qué eligió definirla así?
La elegí porque es una palabra muy poderosa que, de cierta forma, apunta a un cambio importante en la política de EE.UU.
Es que de repente nos encontramos en una era dominada por lo que yo llamaría formas extremas de crueldad, formas que además no están ocultas y que parecen ser recibidas con cierto nivel de alegría, por no decir un rechazo abyecto a reconocer cuán malvadas son estas políticas.
Y en cierta forma creo que se han convertido en el centro mismo de la política. La crueldad parece ser el principio organizador central de la política.
Pero la crueldad no es una novedad en la historia política de EE.UU. No hay más que remontarse a las leyes Jim Crow de segregación racial, por poner un ejemplo. ¿Qué hay de distinto o nuevo hoy?
EE.UU. tiene, efectivamente, un largo historial de crueldad. Podríamos empezar hablando de la eliminación de la población indígena, o la esclavitud, o el internamiento de los japoneses (en campos de concentración)...
Todo eso está ahí, ese es el legado, aunque en muchos casos parece oculto. La gente trata de no recordar esos momentos de la política estadounidense.
Lo que creo que estamos viendo con Trump no es un incidente aislado de crueldad, un momento específico basado en racializaciones o en una forma específica de nativismo, como en la época de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que estamos viendo es un principio de crueldad que afecta todos los aspectos de la vida estadounidense, ya sea en forma de ataques a las escuelas, a los inmigrantes indocumentados o a las personas transgénero.
Pero según usted, ¿es un tiempo más cruel sólo en la forma, en el lenguaje que se utiliza, que es más obvio y menos pudoroso, o es una cuestión más de fondo?
Hoy la crueldad no solo emerge en forma de un lenguaje deshumanizador. También emerge en las políticas.
Y para hablar de la naturaleza histórica de esta crueldad y de dónde proviene, me parece que hay que remontarse a la década de 1980.
¿Qué pasó en los 80?
Surge el neoliberalismo y empieza un proceso de divorcio del concepto de responsabilidad social. Lo que importa son las ganancias, todo lo demás es visto como una forma de debilidad.
El concepto de la política como la posibilidad de comunidad empieza a morir, como también empieza a morir cualquier noción viable de lo social.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 14 de febrero de 2025 en Washington, DC. (Foto de Andrew Harnik/

Y la crueldad de la que habla, según usted ¿es un método? ¿Una estrategia política? ¿Un mecanismo de unión, como apuntan algunos analistas? Hay expertos que incluso dicen que es un fin en sí mismo.
Es una gran pregunta. Yo creo que es un principio organizador central.
Lo vemos en el lenguaje deshumanizador que usa Trump, pero también en sus políticas: en la decisión de enviar deportados a Guantánamo, un símbolo absoluto de la tortura que ahora está resucitando; lo vemos en sus políticas en lo referente a los programas de diversidad, equidad e inclusión (diseñados para fomentar la igualdad en ámbitos laborales y educativos, especialmente para comunidades históricamente marginadas, y que quiere eliminar); ya vimos lo que hizo con USAID…
Es un principio central, una forma de hacer política que se nutre de odio y de intolerancia. Y no es casual ni es un rasgo de la personalidad.
Lo que estamos viendo ahora es una fusión de crueldad y política de maneras nunca antes vistas y celebradas, una crueldad que emerge en el día a día.
¿Cómo definiría la forma de gobernar de Donald Trump? ¿Qué tipo de presidencia es la suya?
Lo definiría como un gobierno fascista. La prensa establecida no lo está llamando así, aunque a veces se habla de autoritarismo. Pero Joe Biden, al dejar la presidencia, advirtió que Trump era fascista, algo que también dijeron en su momento generales retirados como John Kelly.
(En sendas entrevistas con The New York Times y The Atlantic en octubre, y después de años de compartir sus críticas hacia Trump con los reporteros de manera más moderada, Kelly, quien fue jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, advirtió del presunto peligro que suponía para la democracia estadounidense que el republicano fuera reelegido.
En declaraciones sin precedentes para un exfuncionario estadounidense de alto nivel, Kelly dijo que Trump encaja en la definición de fascista. "Ciertamente el expresidente está en el área de la extrema derecha, ciertamente es un autoritario, admira a dictadores, él mismo lo ha dicho. Así que ciertamente cabe en la definición general de fascista, eso seguro", le dijo a The New York Times).
Si se puede o no aplicar ese término a Trump genera debate entre historiadores y analistas prácticamente desde su primera campaña presidencial en 2016, y hay quienes advierten que es políticamente imprudente tildarlo así.
El suyo es un gobierno fascista, y te diré por qué.
Lo es porque no cree en el estado de derecho, porque cree que el poder y la violencia son fundamentales para la política, pero, sobre todo, es fascista porque está organizado en torno al nacionalismo cristiano blanco. Y ese es el núcleo del fascismo.
Se define un país de una manera muy limitada y exclusiva, y se pone en marcha una política de lo desechable. Comienza con el lenguaje deshumanizante, sigue con las políticas de expulsión de personas, luego se mete a los críticos y a otros en las cárceles…
Un inmigrante guatemalteco indocumentado, encadenado por ser acusado como criminal, se prepara para abordar un vuelo de deportación a la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en el Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway el 24 de junio de 2011 en Mesa, Arizona. (Foto de John Moore/Getty Images)
Es una gran pregunta. Yo creo que es un principio organizador central.
Lo vemos en el lenguaje deshumanizador que usa Trump, pero también en sus políticas: en la decisión de enviar deportados a Guantánamo, un símbolo absoluto de la tortura que ahora está resucitando; lo vemos en sus políticas en lo referente a los programas de diversidad, equidad e inclusión (diseñados para fomentar la igualdad en ámbitos laborales y educativos, especialmente para comunidades históricamente marginadas, y que quiere eliminar); ya vimos lo que hizo con USAID…
Es un principio central, una forma de hacer política que se nutre de odio y de intolerancia. Y no es casual ni es un rasgo de la personalidad.
Lo que estamos viendo ahora es una fusión de crueldad y política de maneras nunca antes vistas y celebradas, una crueldad que emerge en el día a día.
¿Cómo definiría la forma de gobernar de Donald Trump? ¿Qué tipo de presidencia es la suya?
Lo definiría como un gobierno fascista. La prensa establecida no lo está llamando así, aunque a veces se habla de autoritarismo. Pero Joe Biden, al dejar la presidencia, advirtió que Trump era fascista, algo que también dijeron en su momento generales retirados como John Kelly.
(En sendas entrevistas con The New York Times y The Atlantic en octubre, y después de años de compartir sus críticas hacia Trump con los reporteros de manera más moderada, Kelly, quien fue jefe de gabinete de la Casa Blanca y secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, advirtió del presunto peligro que suponía para la democracia estadounidense que el republicano fuera reelegido.
En declaraciones sin precedentes para un exfuncionario estadounidense de alto nivel, Kelly dijo que Trump encaja en la definición de fascista. "Ciertamente el expresidente está en el área de la extrema derecha, ciertamente es un autoritario, admira a dictadores, él mismo lo ha dicho. Así que ciertamente cabe en la definición general de fascista, eso seguro", le dijo a The New York Times).
Si se puede o no aplicar ese término a Trump genera debate entre historiadores y analistas prácticamente desde su primera campaña presidencial en 2016, y hay quienes advierten que es políticamente imprudente tildarlo así.
El suyo es un gobierno fascista, y te diré por qué.
Lo es porque no cree en el estado de derecho, porque cree que el poder y la violencia son fundamentales para la política, pero, sobre todo, es fascista porque está organizado en torno al nacionalismo cristiano blanco. Y ese es el núcleo del fascismo.
Se define un país de una manera muy limitada y exclusiva, y se pone en marcha una política de lo desechable. Comienza con el lenguaje deshumanizante, sigue con las políticas de expulsión de personas, luego se mete a los críticos y a otros en las cárceles…
Un inmigrante guatemalteco indocumentado, encadenado por ser acusado como criminal, se prepara para abordar un vuelo de deportación a la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en el Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway el 24 de junio de 2011 en Mesa, Arizona. (Foto de John Moore/Getty Images)

En su artículo más reciente sobre la actual presidencia de EE.UU. subraya que "Trump no gobierna solo", sino que es "el testaferro de una oligarquía que abandonó incluso la pretensión misma de una democracia". Sin embargo, gobierna con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. En las elecciones de noviembre ganó el voto popular, algo que ningún republicano había logrado desde 2004. ¿Qué nos dice eso?
Nos dice algo que hemos ignorado durante mucho tiempo: que la educación es central en la política.
La educación puede ser no sólo una herramienta de emancipación, también de enorme opresión. Puede inculcar nociones de odio, resentimiento e intolerancia, entre otros.
Y lo que tenemos hoy por hoy en EE.UU. es un aparato cultural que básicamente se ha convertido en un tsunami de odio e intolerancia dirigido por multimillonarios tecnológicos.
Lo que hemos visto desde la década de 1980, dado el control corporativo de los medios de comunicación, es una maquinaria cultural y de enseñanza que ha tenido un éxito enorme a la hora de producir lo que yo llamo ignorancia fabricada.
¿Ignorancia fabricada?
No puedes tener una democracia, ni siquiera una débil, sin un público informado.
Y lo que la derecha ha aprendido es que, si se controlan los medios de comunicación y de educación, no hacen falta ejércitos. Lo que se necesita son modos potentes de persuasión y el control de los sistemas de información.
Ahora, con las redes sociales, estamos en un periodo muy difícil en lo referente a ser crítico y hacer que el poder rinda cuentas.
Y todos los elementos del fascismo que vemos surgir en Hungría, en Argentina, en Italia no son nuevos, pero se están sucediendo a una escala que me parece casi inédita.
Es un fenómeno que va más allá de EE.UU: partidos extremistas que ganan terreno, la polarización del discurso, candidatos que hablan abiertamente de crueldad… Un líder regional del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Björne Höcke, declaró abiertamente que se necesita "una crueldad bien afinada" para expulsar a migrantes y refugiados de Alemania.
Es un fenómeno global, efectivamente. Pero una cosa es eso y otra es que el país más poderoso del mundo ahora tome la delantera a la hora de reforzar la afirmación de (el presidente de Hungría, Viktor) Orbán de que la democracia es demasiado débil. Esto no tiene precedentes.
Si esto hubiera surgido en los años 70, incluso a principios de los 80, la gente diría: "Es un movimiento marginal". Pero ya no lo es. Es un movimiento en el centro de la política de EE.UU. y en el de la política global.
De hecho, algunos ideólogos como Curtis Yarvin, invitado habitual de medios conservadores y a cuyas ideas ha hecho referencia el vicepresidente JD Vance, argumenta que en EE.UU. la democracia debería sustituirse por una "monarquía" encabezada por lo que él llama un CEO, una especie de director ejecutivo. ¿Qué diría a los que, como él, defienden que tener a un "CEO eficiente" al frente del gobierno es mejor para la gente?
Es el clásico ejemplo del tipo de discurso que moriría en una democracia vibrante. El hecho de que se le dé una plataforma a alguien con esas ideas es impactante.
¿Qué dirías a alguien que defiende que la democracia está muerta y que lo que realmente necesitamos es acostumbrarnos a las dictaduras porque funcionan, y que deben estar encabezadas por gente como Elon Musk?
Usted ha escrito desde hace años, sobre la "cultura de la crueldad". Y afirma que "prospera cuando los miedos compartidos sustituyen a las responsabilidades compartidas". ¿Cuáles son esos miedos y qué responsabilidades compartidas sustituyen?
Las responsabilidades que sustituyen son aquellas que se toman en serio los derechos sociales, políticos y económicos, y los valores compartidos como la compasión, el cuidado del otro, el sentido de comunidad, el reconocimiento del sufrimiento ajeno y la necesidad de abordarlo y acabar con él; la necesidad de eliminar los cimientos del sufrimiento y la violencia.
Desde el surgimiento del neoliberalismo en la década de 1980, ese argumento es visto como una debilidad, y la bondad es vista como la virtud de los tontos.
Debemos preguntarnos qué pasó con esos principios, con esas virtudes y valores como la compasión, la confianza, la amabilidad, el cuidado del otro, la justicia, la igualdad y la inclusión, si están o no siendo destruidos, por quién y en interés de quién.
A lo largo de la historia política estadounidense, presidentes de uno u otro partido han hecho hincapié en la idea de la autoridad moral de EE.UU., en que debe servir de ejemplo para el mundo. ¿Sigue siendo así?
No. En ese sentido EE.UU. se traicionó a sí mismo, cayó en una forma de autosabotaje.
Aunque nunca fue un país verdaderamente democrático: se construyó sobre las espaldas de los esclavos, a las mujeres se les negó el derecho al voto durante mucho tiempo, y continuamente ha reinventado una forma de colonialismo que exhibe el nombre de Destino Manifiesto o excepcionalismo estadounidense.
Hoy no hay más que ver lo que ocurre en Gaza. ¿Cómo se puede tomar en serio esta noción del excepcionalismo estadounidense?
Una mujer y un niño caminan de la mano entre los edificios destruidos por ataques israelíes en Beit Lahia, una ciudad del norte de la Franja de Gaza, el 18 de febrero de 2025. (Foto: Abd Khaled/Anadolu vía Getty Images)
Nos dice algo que hemos ignorado durante mucho tiempo: que la educación es central en la política.
La educación puede ser no sólo una herramienta de emancipación, también de enorme opresión. Puede inculcar nociones de odio, resentimiento e intolerancia, entre otros.
Y lo que tenemos hoy por hoy en EE.UU. es un aparato cultural que básicamente se ha convertido en un tsunami de odio e intolerancia dirigido por multimillonarios tecnológicos.
Lo que hemos visto desde la década de 1980, dado el control corporativo de los medios de comunicación, es una maquinaria cultural y de enseñanza que ha tenido un éxito enorme a la hora de producir lo que yo llamo ignorancia fabricada.
¿Ignorancia fabricada?
No puedes tener una democracia, ni siquiera una débil, sin un público informado.
Y lo que la derecha ha aprendido es que, si se controlan los medios de comunicación y de educación, no hacen falta ejércitos. Lo que se necesita son modos potentes de persuasión y el control de los sistemas de información.
Ahora, con las redes sociales, estamos en un periodo muy difícil en lo referente a ser crítico y hacer que el poder rinda cuentas.
Y todos los elementos del fascismo que vemos surgir en Hungría, en Argentina, en Italia no son nuevos, pero se están sucediendo a una escala que me parece casi inédita.
Es un fenómeno que va más allá de EE.UU: partidos extremistas que ganan terreno, la polarización del discurso, candidatos que hablan abiertamente de crueldad… Un líder regional del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Björne Höcke, declaró abiertamente que se necesita "una crueldad bien afinada" para expulsar a migrantes y refugiados de Alemania.
Es un fenómeno global, efectivamente. Pero una cosa es eso y otra es que el país más poderoso del mundo ahora tome la delantera a la hora de reforzar la afirmación de (el presidente de Hungría, Viktor) Orbán de que la democracia es demasiado débil. Esto no tiene precedentes.
Si esto hubiera surgido en los años 70, incluso a principios de los 80, la gente diría: "Es un movimiento marginal". Pero ya no lo es. Es un movimiento en el centro de la política de EE.UU. y en el de la política global.
De hecho, algunos ideólogos como Curtis Yarvin, invitado habitual de medios conservadores y a cuyas ideas ha hecho referencia el vicepresidente JD Vance, argumenta que en EE.UU. la democracia debería sustituirse por una "monarquía" encabezada por lo que él llama un CEO, una especie de director ejecutivo. ¿Qué diría a los que, como él, defienden que tener a un "CEO eficiente" al frente del gobierno es mejor para la gente?
Es el clásico ejemplo del tipo de discurso que moriría en una democracia vibrante. El hecho de que se le dé una plataforma a alguien con esas ideas es impactante.
¿Qué dirías a alguien que defiende que la democracia está muerta y que lo que realmente necesitamos es acostumbrarnos a las dictaduras porque funcionan, y que deben estar encabezadas por gente como Elon Musk?
Usted ha escrito desde hace años, sobre la "cultura de la crueldad". Y afirma que "prospera cuando los miedos compartidos sustituyen a las responsabilidades compartidas". ¿Cuáles son esos miedos y qué responsabilidades compartidas sustituyen?
Las responsabilidades que sustituyen son aquellas que se toman en serio los derechos sociales, políticos y económicos, y los valores compartidos como la compasión, el cuidado del otro, el sentido de comunidad, el reconocimiento del sufrimiento ajeno y la necesidad de abordarlo y acabar con él; la necesidad de eliminar los cimientos del sufrimiento y la violencia.
Desde el surgimiento del neoliberalismo en la década de 1980, ese argumento es visto como una debilidad, y la bondad es vista como la virtud de los tontos.
Debemos preguntarnos qué pasó con esos principios, con esas virtudes y valores como la compasión, la confianza, la amabilidad, el cuidado del otro, la justicia, la igualdad y la inclusión, si están o no siendo destruidos, por quién y en interés de quién.
A lo largo de la historia política estadounidense, presidentes de uno u otro partido han hecho hincapié en la idea de la autoridad moral de EE.UU., en que debe servir de ejemplo para el mundo. ¿Sigue siendo así?
No. En ese sentido EE.UU. se traicionó a sí mismo, cayó en una forma de autosabotaje.
Aunque nunca fue un país verdaderamente democrático: se construyó sobre las espaldas de los esclavos, a las mujeres se les negó el derecho al voto durante mucho tiempo, y continuamente ha reinventado una forma de colonialismo que exhibe el nombre de Destino Manifiesto o excepcionalismo estadounidense.
Hoy no hay más que ver lo que ocurre en Gaza. ¿Cómo se puede tomar en serio esta noción del excepcionalismo estadounidense?
Una mujer y un niño caminan de la mano entre los edificios destruidos por ataques israelíes en Beit Lahia, una ciudad del norte de la Franja de Gaza, el 18 de febrero de 2025. (Foto: Abd Khaled/Anadolu vía Getty Images)

Es de sobra conocido que el lema de Trump es "Volver a EE.UU. grande de nuevo" (Make America Great Again, MAGA). ¿Qué cree que significa la grandeza en este contexto?
Creo que significa "volver EE.UU. blanco de nuevo", además de eliminar todos aquellos derechos que desde la década de 1950 se fueron consiguiendo para las mujeres, el colectivo LGBTQ, etcétera, y revertirlos.
Sin embargo, aunque el voto blanco fue su voto más fuerte, Trump obtuvo un avance histórico en lo que respecta al apoyo latino en las urnas, sobre todo entre los hombres hispanos.
Se debe a varios factores.
Por una parte, lo democrático como alternativa al fascismo dejó de ser atractivo para muchos. La democracia no significa nada cuando no tienes comida, una atención médica adecuada, un cuidado infantil adecuado. Y en ese estado de ansiedad absoluta, muchos inmigrantes votaron por Trump.
Y por otra parte, el lenguaje del miedo y la intolerancia ha tenido un éxito tal en la esfera mediática de Trump que creo que la gente básicamente terminó internalizándolo.
El problema no es que van a venir otros a quitarles el trabajo. El problema en EE.UU. es una enorme desigualdad y la concentración del poder en pocas manos, lo que desemboca en menos servicios públicos, la destrucción del estado de bienestar y la criminalización de los problemas sociales.
La noción de comunidad se vuelve vacía porque vives en una sociedad que te dice que el individualismo lo es todo, que todos los problemas son individuales.
Así que temes a la horda de invasores. Es el lenguaje del poder y la gente acaba comprando el discurso.
Pero también parece que hay una especie de retroalimentación en bucle. Cuanto más polarizado es el discurso, más amplia parece ser la base de quienes lo apoyan, y viceversa. ¿Es solo una percepción?
No, es así, absolutamente.
¿Y cómo se contrarresta la escalada?
Primero que nada, hay que nombrar el problema. No podemos simplemente decir que Trump y su administración son neofascistas.
Eso es cierto, pero de lo que realmente tenemos que hablar es de la forma en la que se ha subvertido la democracia y empezar a detallar en el lenguaje de la vida cotidiana en qué impacta esto: malas escuelas, inflación, precios más altos de los alimentos, intolerancia...
Necesitamos resucitar el lenguaje de la democracia en términos de valores que la gente pueda compartir y con los que pueda identificarse.
También necesitamos un movimiento de clase trabajadora multirracial y amplio. Los movimientos aislados no sirven. Y una demostración masiva de resistencia colectiva.
¿Cree que es algo que está tomando forma?
No veo que vaya a suceder en las próximas dos semanas, pero (la administración Trump) está trabajando a una velocidad tal para imponer un grado de fascismo en este país, que creo que los resultados van a ser abrumadores en los próximos seis meses y, ciertamente, en los próximos dos años.
Esto generará una enorme cantidad de resentimiento y la gente va a despertar. Y el grupo que más va a despertar es el de los jóvenes, jóvenes que se sienten alejados de la política de Trump y que se dan cuenta que están siendo excluidos del guion de la democracia.
Todo es venganza. Es la política de la venganza, el odio, la crueldad y el racismo.